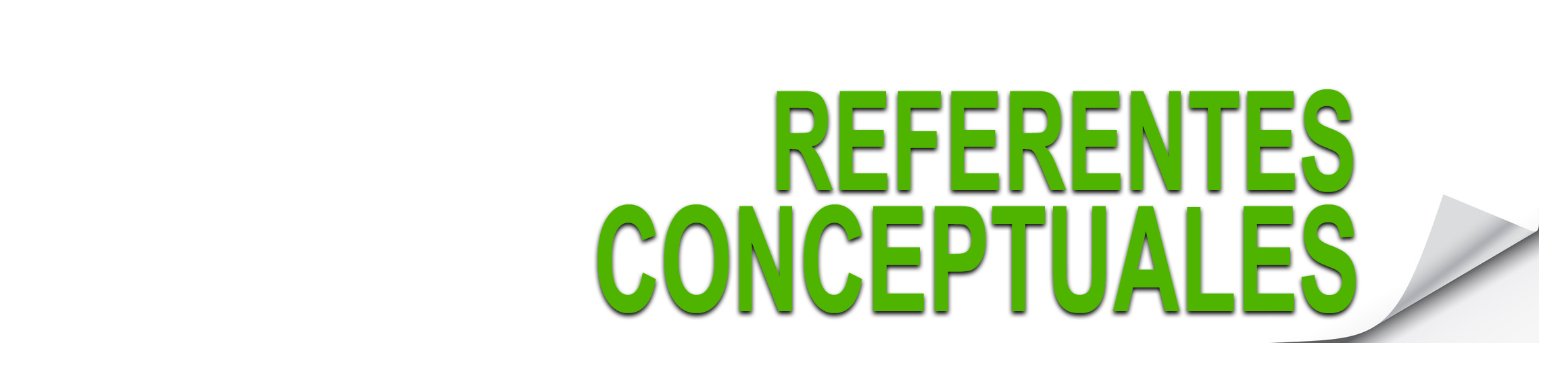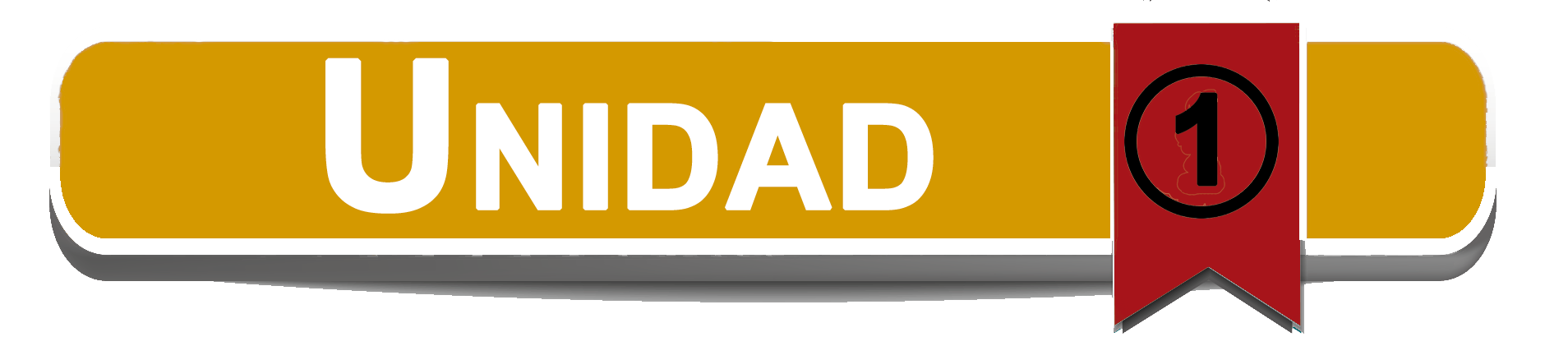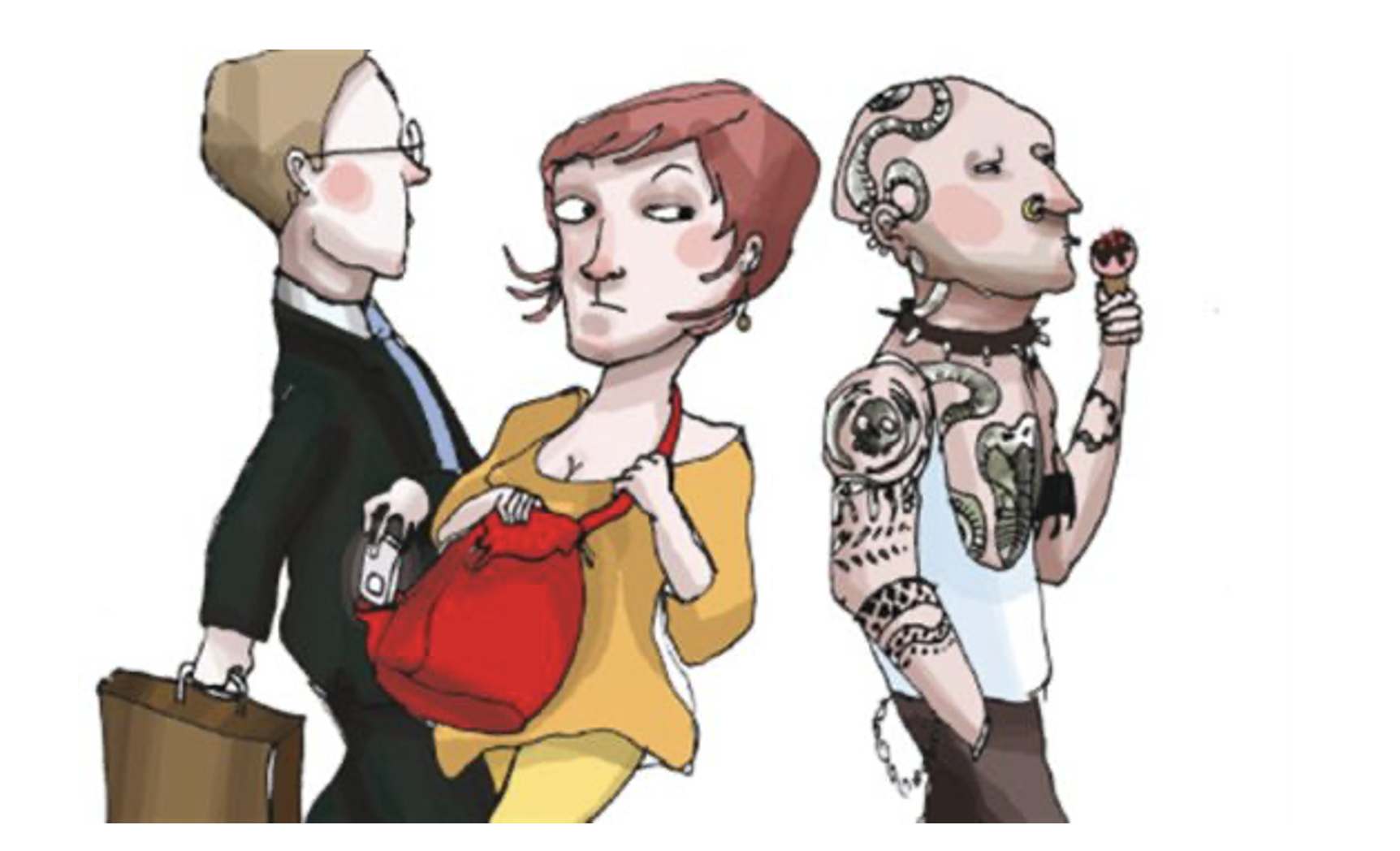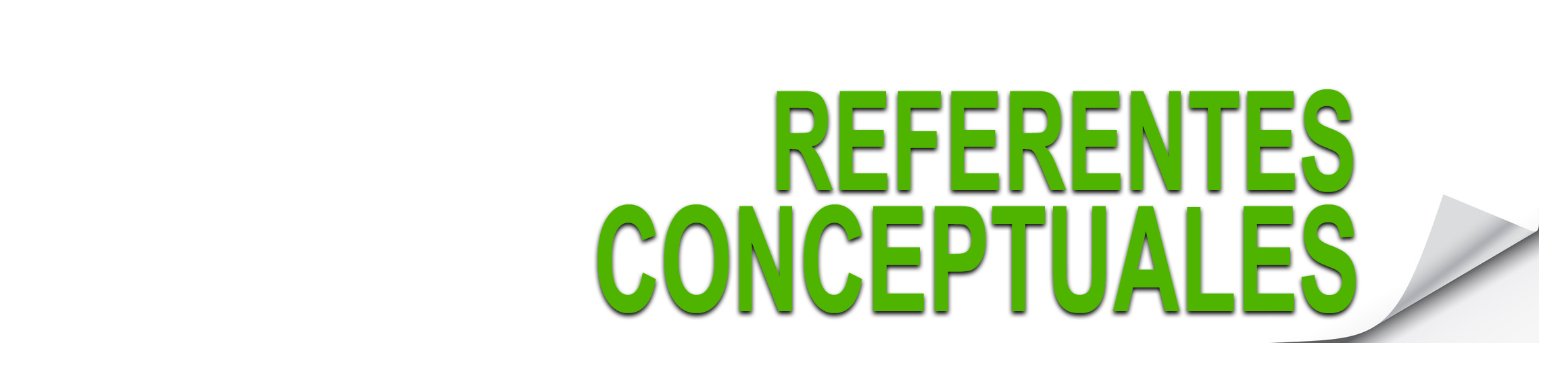
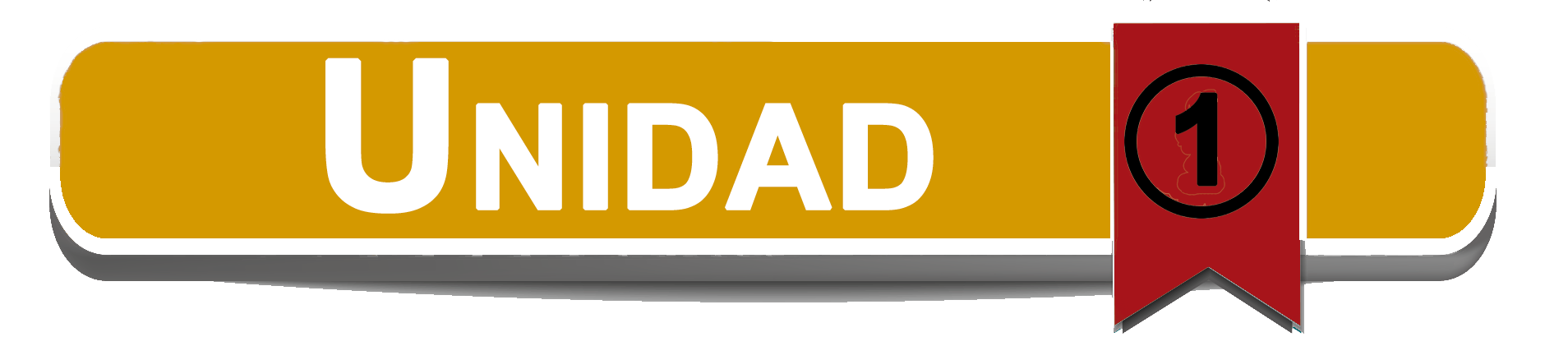
En esta primera unidad sea abordan referentes o conceptos clave relacionados con la convivencia y la cultura de paz, a saber: violencia escolar, estereotipos, prejuicios, conflicto, discriminación.
Antes de iniciar el recorrido conceptual lo invito a ver el siguiente vídeo y tener presentes lo conceptos mencionados:
¿Cómo arreglar una escuela rota? Dirige sin miedo, ama mucho. Recuperado de: https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearlessly_love_hard
¿Qué opinión o reflexión puede elaborar a partir del video?
1. Estereotipo, prejuicio, agresión, violencia escolar
Algunas de las situaciones relatadas por la docente del video son la violencia, estereotipos, prejuicios, discriminación. A continuación, se presentan definiciones y elementos a considerar en el análisis de estos elementos.
1.1 Violencia escolar

Recuperado de: Creative Commons (CC)
Uno de los elementos que pareciese resaltar cuando se habla de convivencia y cultura de paz, por su relación directa con ellas, es la palabra la violencia. Hablar de convivencia nos lleva directamente ha referirnos a la violencia o la agresión, puesto que se asume que, en la convivencia, en ese saber con-vivir, las manifestaciones de violencia o agresión no tienen cabida, o al manifestase, ponen en peligro ese saber con-vivir. Es importante resaltar que incluso las ciencias sociales y humanas, en su intento por comprender la convivencia, “se han centrado en la guerra y otras formas de violencia, a menudo ignorando la paz y la no violencia” (Comins, 2008, p. 62).
En los últimos años, las investigaciones sobre las múltiples formas de violencia han tomado un papel protagónico a nivel global. Para el caso de Colombia, su significado, desde un punto de vista histórico, representa articulaciones en el imaginario social, la corrupción, la desdicha, la imposibilidad de acceder a mínimos vitales y la indefensión sistemática de la población civil frente a una paz. Por tanto, la violencia llega a ser entendida como el resultado de procesos socioculturales que competen un sistema de relaciones donde confluyen fuerzas políticas, económicas, culturales y para el caso de Colombia, grupos armados que aún no han salido de la clandestinidad (Romero, A; López, G; Vicuña, J; Palacio, M; Vásquez, K; et al, 2020).
Así pues, la violencia puede entenderse como un comportamiento que es aprendido a través de procesos de socialización, con la finalidad controlar, someter y dañar a otro, y se sustenta en la desigualdad, con un alto componente emocional. Desde su significado etimológico, el término “violencia” viene del latín “violentia”, compuesta por el vocablo “vis” (fuerza) y “olentus” (abundancia). En otras palabras, es “el que actúa con mucha fuerza”.
Al ser la violencia interpretada como uno de los fenómenos cotidianos que más contribuyen al deterioro de la calidad de vida del hombre, independientemente de su contexto social y cultural, surge la necesidad de reflexionar en torno a convivencia, la cultura de paz, el manejo de conflictos y las habilidades sociales, como alternativa para neutralizar y transformar los contextos violentos y por supuesto, a los sujetos violentos.
Las violencias consideradas como uno de los fenómenos sociales más importantes que le han dado forma a la historia mundial y especialmente al mundo moderno están relacionadas con multicontextos, abarcando entre otras cosas, inadecuaciones humanas vinculadas con la gestión de los conflictos personales y grupales.
Desde un punto de vista general, la violencia consiste en abusar de algún tipo de poder lo cual crea desigualdad. Este comportamiento obedece a un orden cultural e implica dañar, controlar o manipular a otros (Torrego, 2006 citado en Pacheco, 2018). Dependiendo del contexto donde la violencia se geste, toma diversas acepciones e incluso formas de intervención diferentes, pero, aun así, la violencia es asociada a conductas disruptivas, que en algunos casos pueden vincularse con conductas antisociales, las cuales se entienden como:
Diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. No obstante, el término de conducta antisocial es bastante ambiguo, y, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo referencia a un amplio conjunto de conductas claramente sin delimitar. El que una conducta se catalogue como antisocial, puede depender de juicios acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas normativas (Peña y Graña, 2006, p.86).
Cuando estos actos ocurren o se gestan dentro del ambiente educativo, se considera violencia escolar; definida como aquellas acciones que ponen en riesgo la vida de docentes y estudiantes, obstaculizando o causando disrupciones en el aula. Es importante destacar que la violencia escolar forma parte de la realidad diaria en las instituciones educativas, sin distingo de condición socioeconómica, sin embargo, lo que más preocupa es la frecuencia con que ocurre y las consecuencias derivadas de ella.
Sin embargo, también hay que decir lo difícil que es establecer las manifestaciones de la violencia escolar, ya que la idea de comportamientos aceptables o inaceptables varia culturalmente. Algunas clasificaciones según la forma en las que se presenta incluyen al “bullying” o matoneo, la violencia física y verbal, la exclusión, la violencia de género, el acoso sexual y/o psicológico. Así mismo es importante destacar que “la violencia escolar no es exclusivamente el bullying, sino otros tipos de violencia esporádica, violencia del alumnado a los docentes, entre docentes, y entre personas inmersas en el ambiente escolar" (Ayala-Carrillo, 2015, p.495).
Sin embargo, el acoso escolar se ha convertido en los últimos años en tema de debate donde se han estudiado sus causas, llegando a la conclusión de que es un fenómeno multicausal, que afecta tanto a víctimas como victimarios y que su arraigo está relacionado con elementos de carácter cognitivo y emocional. A pesar de ello, es común observar como en las instituciones educativas del país, las normas, manuales y procedimientos para contrarrestar el acoso escolar muchas veces terminan perpetuando prejuicios y estereotipos que dan lugar a comportamientos discriminatorios que terminan en violencia o acoso hacia los pares.
¿Qué situaciones relatadas por la docente en el video puedes identificar como acciones de violencia escolar?
1.2 Estereotipos y prejuicios
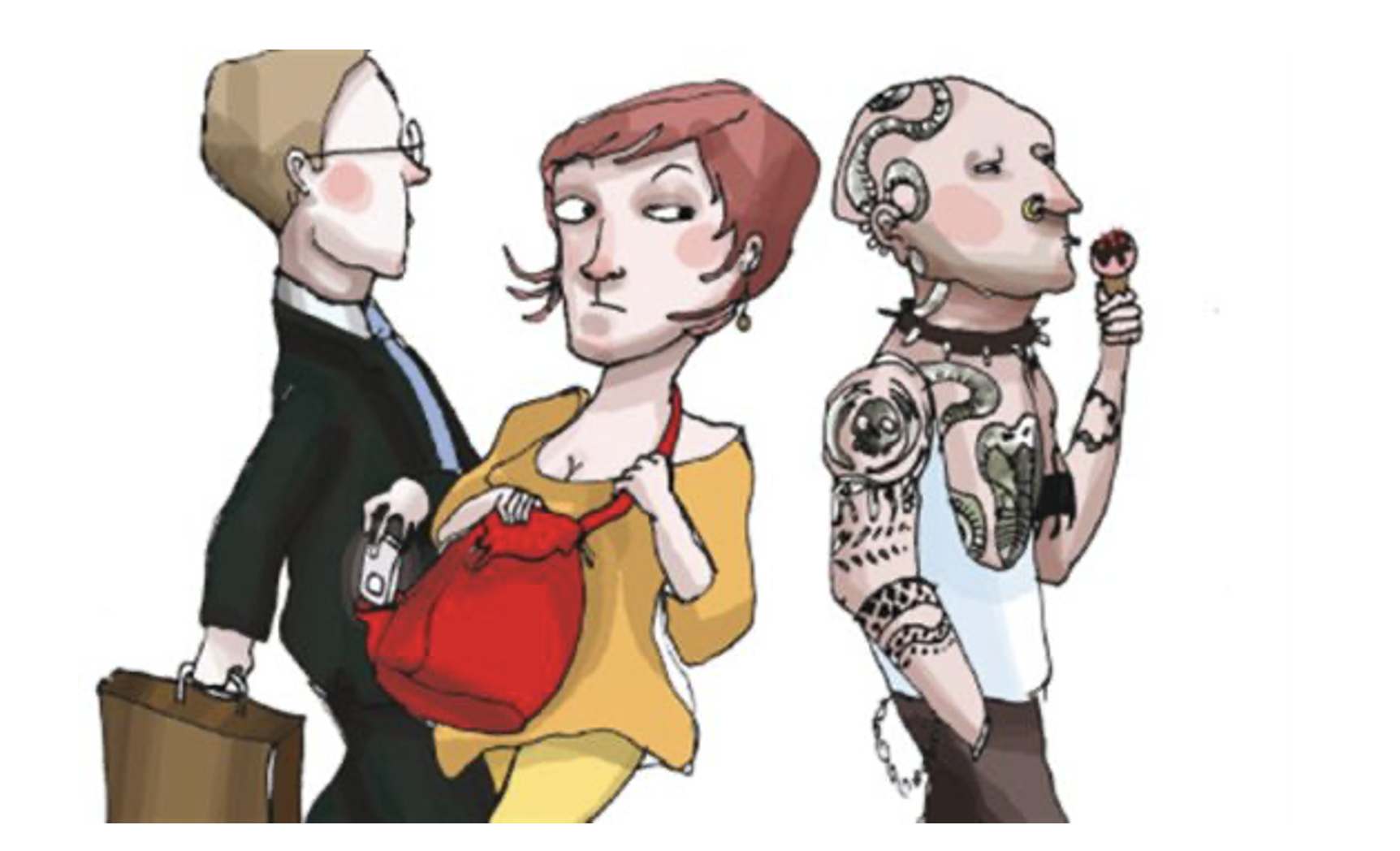
Recuperado de: Creative Commons (CC)
Un estereotipo es “la dimensión cognitiva de una representación grupal” (Páez, 2003. 752). Es decir que un estereotipo es la idea o creencia que se otorga a una persona o grupo, idea que normalmente es compartida, transmitida y aprendida naturalmente en el proceso de socialización familiar, escolar y comunitario. Los estereotipos son cualidades o propiedades que identifican y diferencian unas personas de otras. Así, podemos encontrar estereotipos de género, estereotipos relacionados con la condición racial, nacionalidad, ubicación geográfica, religión, política, entre otros.
Por otro lado, en cuando a los prejuicios, Allport los define como “una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo” (Allport 1979. 7).
Por su parte, en el Diccionario de la Real Academia, el prejuicio se define como “La acción y el efecto de prejuzgar”, y prejuzgar es definida como la acción de “Juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento”. Es decir, que es una idea concebida a priori, antes de un juicio producto de la experiencia personal, en otras palabras, es un juicio que se asume de otras personas.
Es importante destacar que en el prejuicio se incluye una valoración con componentes tanto afectivos como actitudinales. Al respecto Moya (2003), expresa que además de las actitudes y los afectos, el prejuicio posee un componente de tipo cognitivo y conductual. El componente cognitivo lo relaciona con el conocimiento de las características de las personas juzgadas; el componente afectivo se refiere a las experiencias que se tuvieron con esas personas y finalmente, el componente conductual son las actitudes que conducen al sujeto a un comportamiento, como el rechazo, que se constituye en discriminación.
De acuerdo a las definiciones anteriores, un prejuicio puede ser tanto positivo como negativo (Páez, 2003). La implicación negativa del prejuicio es definida por Allport (1954) como “actitud hostil y desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente por el hecho de pertenecer a él, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetivas atribuidas a dicho grupo.” Los prejuicios, se relacionan con actitudes de racismo o sexismo.
Para reflexionar:
· ¿Qué estereotipos, prejuicios y actos discrimitavos están presentes en el video?
· ¿Qué prejuicios y estereotipos has escuchado en tu contexto educativo?
· ¿Qué consecuencias o daños en la convivencia pueden surgir del empleo de prejuicios y estereotipos?
· Los estereotipos de género
Los estudios de género insisten en la necesidad de sensibilizar y reflexionar sobre la masculinidad y feminidad como roles que se construyen en la sociedad y, como la misma sociedad perpetua los patrones de la violencia social y escolar a través de ellos.
Es importante mencionar que el género se refiere al conjunto comportamientos esperados socialmente de acuerdo al sexo. Estos comportamientos esperados se consolidan en estereotipos de género, es decir en “aquellas generalizaciones no científicas acerca de lo que es propio de cada sexo” (Espín, Martín & Rodríguez, 2004, p. 209). De esta manera, los estereotipos de género se relacionan con ideas, creencias, imaginarios y roles que se evidencian en la conducta de los individuos; y se transmiten e interiorizan por medio de la socialización de patrones propios y esperados en hombres y mujeres. En cuanto a los procesos de socialización, Rebollo-Catalán et al. (2012), mencionan que los estereotipos de género son incorporados como parte del autoconcepto y de interacción social.
En el contexto educativo, la escuela puede reproducir y perpetuar los estereotipos de género, afectando la convivencia, los logros académicos, llegando incluso a ser causa de deserción escolar, además la conformación de estereotipos masculinos y femeninos puede llegar a ser una de las causas de violencia escolar y social (Pacheco, 2018).
Así, los roles de género estereotipados se pueden encontrar al asumir como inevitable la maternidad y el deseo de ser madre por parte de la mujer, es decir, que su función procreadora priva sobre cualquier otra función, y en el hombre la función de manutención, reflejando así la perpetuación del patriarcado y la capacidad de entrega y cuidado de los otros por parte de la mujer, a expensas de su renuncia a otras funciones, sueños o ideales. Al respecto Rebollo (2010), menciona que trae consecuencias a nivel escolar como la deserción y abandono o formulación de un proyecto de vida que contempla el desarrollo de una profesión.
Otra conducta relacionada con el rol de género evidenciado en el ambiente escolar es la burla o bullying hacia las mujeres, pues parece existir dentro de la percepción masculina, cierta tendencia a mostrarse como el género dominante, manifestando indiferencia o maltrato verbal hacía ellas. Situación, que, al ser constante, genera temor hacia la participación o al liderazgo en las diversas actividades, dando vía para que su autoestima y valía se vea afectada y renuncie a participar en contextos escolares o sociales.
Lo anterior lleva a pensar que los estereotipos y los prejuicios tienen un fundamento cultural y social producto del proceso de la interacción social, ya sea la familia, grupo de amigos, escuela, etc. En este proceso de socialización se establecen normas, se incorporan valores, patrones de conducta socialmente aceptados, que le permitirán a la persona relacionarse con el contexto de manera satisfactoria.
Es importante señalar el papel de la escuela como agente en la socialización en la conformación de valores, estereotipos, y prejuicios con relación a la cultura y el género. La formación de las actitudes entre las personas y los grupos (estereotipos y prejuicios), así como la formación en habilidades sociales son elementos fundamentales de la vida escolar.
En ese sentido Ovejero (1996: 323), menciona que “[...] la educación deberá ser empleada para promover el bienestar psicosocial total del alumno, lo que, por ejemplo, exigiría la implementación en las escuelas de programas de formación en habilidades sociales”, con programas que se centren, entre otras cosas, en el abordaje y trabajo de los estereotipos y los prejuicios y faciliten las competencias necesarias para el fomento de actitudes positivas frente al otro. La educación es clave para resignificar los roles femeninos y masculinos y conlleva a propiciar la trasformación de las concepciones y creencias sobre los estereotipos a través de prácticas educativas equitativas, donde se identifiquen actos de discriminación que se lleguen a suscitar en el aula producto de una cultura patriarcal.
1.3 La escuela como escenario democrático

Recuperado de: Creative Commons (CC)
La escuela es el lugar privilegiado para el encuentro de subjetividades, es el lugar donde se descubre también la diferencia que nos caracteriza como seres humanos, lo cual lleva a pensar en la complejidad del ser humano y que siempre se trata de definir al otro desde los prejuicios, se caracteriza y en algunas ocasiones, se intenta ser en lo posible lo más diferente a ese objeto caracterizado y definido de forma peyorativa, se llega incluso a discriminar y separar lo que no está dentro del propio esquema. Esta afirmación la ilustra Boris Fridman Mintz (1998):
Enfrentarse a la otredad será siempre un misterio, nos cruzamos con otro hombre u otra mujer y de inmediato, de manera casi instintiva, nos percatamos de que somos a la vez iguales y distintos. Cada vez que nos vemos a nosotros mismos en el espejo sabemos que no somos los mismos, no del todo, y sin embargo seguimos siendo. La multiplicidad de seres que nos rodean, nuestra capacidad para agruparlos y desagruparlos mientras que interactuamos con ellos, es algo indudable y asombroso (p. 1).
En ese encuentro con el otro, cargado de subjetividades e intersubjetividades, donde yo no soy yo, pero tampoco soy el otro, la posibilidad de salir al encuentro con el otro se hace no solo necesaria, sino indispensable. Encuentro que solo es posible en un ambiente de participación como escenario democrático, donde priven los derechos y el reconocimiento de la diferencia como valor y no como elemento para clasificar o etiquetar.
La educación, más allá de una práctica de transmisión de conocimiento, es un lugar de encuentro, que dependiendo de la idea de sujeto que se tenga (estereotipada, prejuiciada), desarrollará una forma de educación particular, la cual puede ir desde una educación con énfasis en el conocimiento hasta una educación humanizada que tenga en cuenta las necesidades formativas de los sujetos (Jaramillo y Orrego, 2018, p.15).
Un elemento que posibilita ese encuentro con el otro y con lo otro, es el ambiente o clima que se experimenta en los contextos escolares. Ambiente que ha de caracterizarse por ser democrático, pluralista, participativo, con libertad para la expresión de ideas y pensamientos diferentes. Así pues, una escuela democrática considera la infancia competente y capaz, circunscrita en el presente y promueva el desarrollo de sus derechos y crea espacios de participación.
Así las cosas, la educación para la democracia implica que la escuela sea “un lugar de vida para el niño en el que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya” (Dewey, 1997:224). Toda sociedad democrática ha de considerar a la escuela como la principal institución para la convivencia en un entorno pluralista y de respeto. Los ambientes escolares democráticos promueven la interacción de toda la comunidad educativa (familias, niños y maestros) con el otro, diferente, único, generando experiencias de comunicación conjunta (Dewey, 1997).
Al entender la democracia como sistema que se puede practicar a partir de cualquier edad y en cualquier ámbito, se convierte en un medio para garantizar la igualdad y participación, así como el desarrollo la ciudadanía, como señala Zuleta (2002: 3), “la modestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora”. Este planteamiento se sustenta en la idea de que la democracia es la condición social más favorable para la libre expresión de la personalidad y de las diferencias individuales.
Por lo anterior, se considera que la democracia y la participación en la escuela se constituyen en experiencias que facilitan el aprendizaje y la construcción de una ciudadanía ética, responsable y crítica. Las escuelas democráticas, surgen de intentos explícitos por parte de los maestros de hacer énfasis en las disposiciones y oportunidades que permite la participación democrática. Concebir la escuela como espacio para la democracia y participación, implica reconocer que su componente educativo va más allá de lo académico, que es un constructo social de afectación a la infancia, pero también a las familias y a los maestros.
Para Sánchez (2000), la participación está relacionada con la acción comunitaria, como un estado no inalterable, que depende de la interacción entre sujetos los cuales se forman entre sí. Por otro lado, Sabucedo (1988), relaciona la participación con la política, ligado obligatoriamente a la democracia, expresando que “la esencia de un régimen democrático, y lo que en última instancia lo legitima, es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos” (p.165).
Desde el punto de vista de la participación como acción social, Sánchez de Horcajo (1979), citado por J. Sánchez (2013), propone que la participación es el “proceso de confianza en la capacidad de todos los hombres para realizar tareas responsables y de tomar parte activa en la gestión de su propia existencia” (p.4), postulado que nos sugiere pensar sobre la responsabilidad de todos los agentes educativos en todos los procesos ya sea de tipo individual o grupal y nuestra actitud frente a ellos.
Finalmente, para Puerta et al (2011), es el acto de involucrarse con otro o con otros, es la intervención en cada acto, es ser parte de, tal como lo expresan
Participar, en su acepción más llana, es tomar parte en las decisiones que nos interesan o afectan. La única forma de aprender a participar es participando, pero este aprendizaje no se adquiere por generación espontánea: fruto de procesos de largo aliento que deben iniciarse en los primeros años en la familia, continuarse en la escuela y volverse vivencia continúa en la sociedad (p. 147).
Para el caso específico de este módulo se concibe la participación como la interacción de una persona con otra, tanto dentro como fuera de la escuela y que a su vez se da permanentemente, por lo cual no determina con quien se desea estar, no precisa escoger las personas con las que desea o no interactuar, ya que se refiere al acto mismo en presencia o no, de una persona con la otra.
1.4 Educar en el respeto a la diferencia

Recuperado de: Creative Commons (CC)
Más allá del dilema semántico y ético que se plantea con el término inclusión como antónimo de exclusión dentro del mundo de la educación, está la verdadera vocación, la honestidad e integridad moral y ética de quienes se dedican de manera formal a este oficio. En el ejercicio profesional de un verdadero maestro, deberá estar siempre presente la consciencia en la percepción y valoración de las posibilidades insospechadas de cada individuo, de cada uno de los estudiantes a su cargo y su deber será propiciar el desarrollo oportuno de esas potencialidades o inteligencias y ayudar a establecer conexiones que le den sentido al aprendizaje. Una de las formas es aprender haciendo, como lo proponen varias de las nuevas corrientes pedagógicas de hoy en día. Para ello, el verdadero maestro se deberá haber tomado el trabajo de “provocar” (a la manera de Reggio Emilia), de indagar sobre los gustos, necesidades, intereses y sueños de sus estudiantes, de explorar sus presaberes sobre un tema determinado, para orientar los pasos a seguir en la búsqueda de mayor aproximación y conocimiento del tema elegido.
Si se cumple con la premisa de que en la escuela nos convoca el conocimiento en toda la amplitud del término, ese, el conocimiento, será el pretexto supremo para lograr nuestros objetivos. Se aprende en comunidad, la colectividad y el trabajo cooperativo se convierten en estrategias para crear vínculos e intercambio de ideas, preguntas y respuestas. En la asignación de roles dentro de un trabajo en equipo, se puede lograr el mejor desempeño de parte de cada uno de los individuos en pro de un resultado común.
Lo primero que hay que tener presente al hablar de educar en el respeto a la diferencia, es el reconocimiento de la diversidad del ser humano, independiente de sus capacidades académicas, todos somos diversos y por lo tanto nos diferenciamos. Tener en cuenta esta diversidad cultural, social, académica, sexual, es el primer paso para poder hablar de un verdadero respeto. El respeto a la diferencia se relaciona con la idea de que todos los niños con sus diferencias necesitan hacer parte de la vida educativa y social de las escuelas, del barrio, y de la sociedad en general, no únicamente dentro del aula.
Así pues, el objetivo básico de la educación con respeto a la diferencia debe estar centrado en no dejar a nadie fuera de la escuela, tanto educativa, emocional, física y socialmente.
El papel del maestro ante la diferencia
El reconocimiento de la diferencia y diversidad entre los estudiantes conlleva de forma implícita la responsabilidad del docente, para ajustarse a las necesidades de todos y cada uno de sus estudiantes, y no el ajuste por parte de los estudiantes al docente o a la escuela.
En ese sentido, el rol del docente es fundamental, pues actúa como modelo y guía los procesos que se suscitan a diario en el aula con relación a la tolerancia y aceptación de la diversidad para evitar que surjan conflictos o actos violentos, sobre todo cuando estas diferencias son fundadas en prejuicios o estereotipos, que a la larga terminarán constituyéndose en actos de discriminación. Cuando el maestro realiza sus prácticas pedagógicas y educativas, está colocando en evidencia, su actitud, su sistema de valores y creencias, no solo es una acción o un conjunto de acciones desligadas, y para el caso específico de la diversidad, estos elementos son primordiales.
Por lo tanto, es necesario mencionar que, en este escenario educativo y diverso, tendiente a lo inclusivo, el docente se enfrenta a una serie de situaciones inesperadas y desconocidas, para las cuales muchas veces no suele contar con las herramientas necesarias que le permitan responder eficazmente. Un aula con estudiantes que poseen capacidades diversas, con o sin discapacidad, con intereses diversos, con personalidades distintas, puede desencadenar una crisis en el “ser” del docente, permitiendo el acceso a sus representaciones y a las tensiones que existen entre éstas.
Representaciones y tensiones sobre su actuar diario que pueden llegar a cuestionar sobre aspectos como los siguientes:
1. Su rol profesional y las concepciones que tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje,
2. Su forma de percibirse a sí mismo en función con los roles profesionales que desempeña
3. Sus creencias en torno a qué es y cómo es posible aprender y enseñar
4. Sobre su conocimiento estratégico sobre el cuándo, dónde y cómo aplicar los principios de enseñanza y aprendizaje.
En el caso de las representaciones sobre los sentimientos asociados a la docencia y el manejo de la convivencia, la diferencia, la violencia, la agresión se pueden manifestar en las siguientes situaciones:
1. Desconocimiento, inseguridad e incertidumbre; atribuidos a la falta de una formación
2. Sentimientos de ambivalencia hacia la tarea.
3. Vivencias de insatisfacción profesional ante la falta de logros y avances significativos
4. Sentimientos de frustración ante las dificultades, las propias limitaciones y la percepción de imposibilidad
5. Sentimientos de preocupación e incluso culpa por no poder responder a esta tarea
6. Falta de apropiación del desafío y minimización del problema.
Pese a todos estos sentimientos que puede generar en el ser del maestro el tener un aula diversa, diferente, única, es importante recordar que lo fundamental de la educación consiste en prácticas que tomen en cuenta el reconocimiento a educar con base en el respeto a las diferencias e incluyan a todos los estudiantes desde una pedagogía del afecto: acoger, apreciar, conocer y tener una cálida relación con cada uno de los estudiantes.
Reconocer los sentimientos que se pueden generar en el maestro, es el primer paso para lograr procesos exitosos de respeto e inclusivos. Trabajar desde el respeto al otro y la aceptación en el aula, consiste en asumir una actitud y reconocimiento de la diferencia para poder comprender al otro, más que una serie de tareas aisladas.
Dentro de las prácticas que un docente puede emplear para el trabajo en el aula se mencionan las relacionadas con las habilidades sociales: el respeto, la comunicación asertiva, el reconocimiento de emociones, la conducta prosocial, la cooperación y el liderazgo. El maestro que fomenta este tipo de prácticas encuentra beneficios para su labor profesional que van desde la capacidad para incentivar a sus estudiantes hacia la consecución de una meta, pasando por la actuación como mediador efectivo ante un conflicto, hasta el tener habilidades adecuadas para las relaciones interpersonales con los colegas, lo que favorece una mayor adaptación e incremento del bienestar laboral.
Permitir la expresión de las emociones en el aula y proporcionar una respuesta adecuada a las situaciones se constituye en una práctica que propicia el sentirse acogido, aceptado y valorado. El docente que se ocupa de instaurar en el aula la acogida y la compasión muestra apertura ante emociones tanto agradables como desagradables y es capaz de promover la reflexión sobre ellas para intensificar las agradables. Asimismo, es capaz de expresar lo que está sintiendo en la medida justa y puede llegar a comprender cuándo sus estudiantes están pasando de un estado emocional a otro y reorientar la expresión de las emociones y los sentimientos de los estudiantes.
Un maestro que actúa de manera oportuna y eficaz, que es consciente de lo que sucede en el entorno educativo, realizará mejor su labor pedagógica y formativa, sin limitarse a “dictar” unos contenidos, sino que se dirigirá al desarrollo de aprendizajes para la vida, permitiendo que cada niño y joven se convierta en un ciudadano que le aporta a la sociedad y logre su realización personal y profesional. Igualmente, la forma en que el maestro actúa en el aula frente a una situación adversa de convivencia escolar y su reacción emocional ante ella, se relaciona con el tipo de personalidad que posee el maestro y con su experiencia de vida; es decir, las reacciones ante una determinada situación conflictiva reflejan en gran medida el ser del maestro como persona, como sujeto único que está atravesado por vivencias, experiencias y emociones, y, lo más importante, que es capaz de reconocerlas y otorgarles la importancia que merecen.
Finalmente, es importante mencionar que también hay situaciones en las que el afecto hace que el maestro busque solucionar el conflicto y las dificultades en la convivencia escolar a partir de su propia gestión emocional, y recurrir al diálogo, la conciliación, la comunicación o al trabajo en equipo entre sus estudiantes. La actuación del maestro, de acuerdo con su experticia (pedagógica, didáctica y emocional) para enfrentar dificultades en el aula orienta y guía a los estudiantes.
 Recuerda desarrollar las actividades de la Unidad
Recuerda desarrollar las actividades de la Unidad