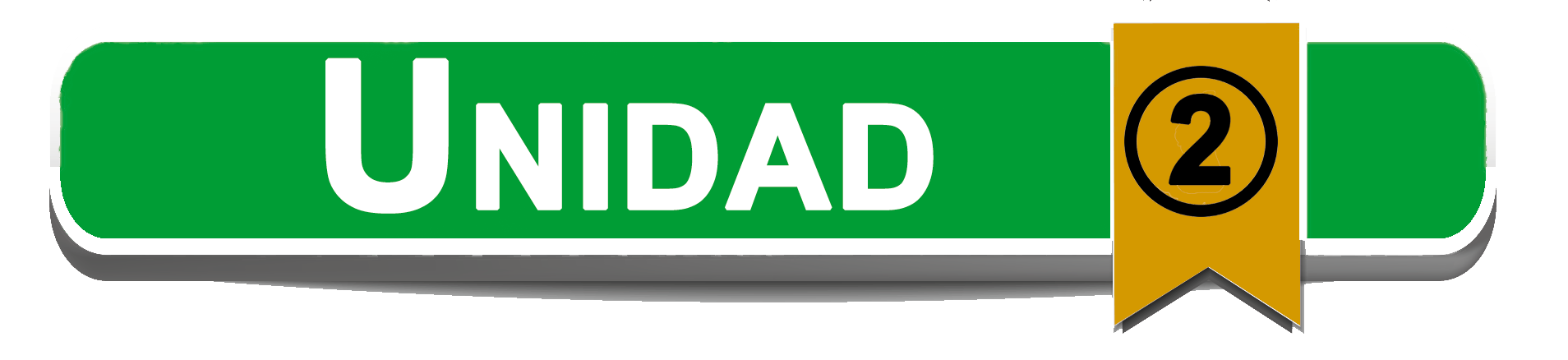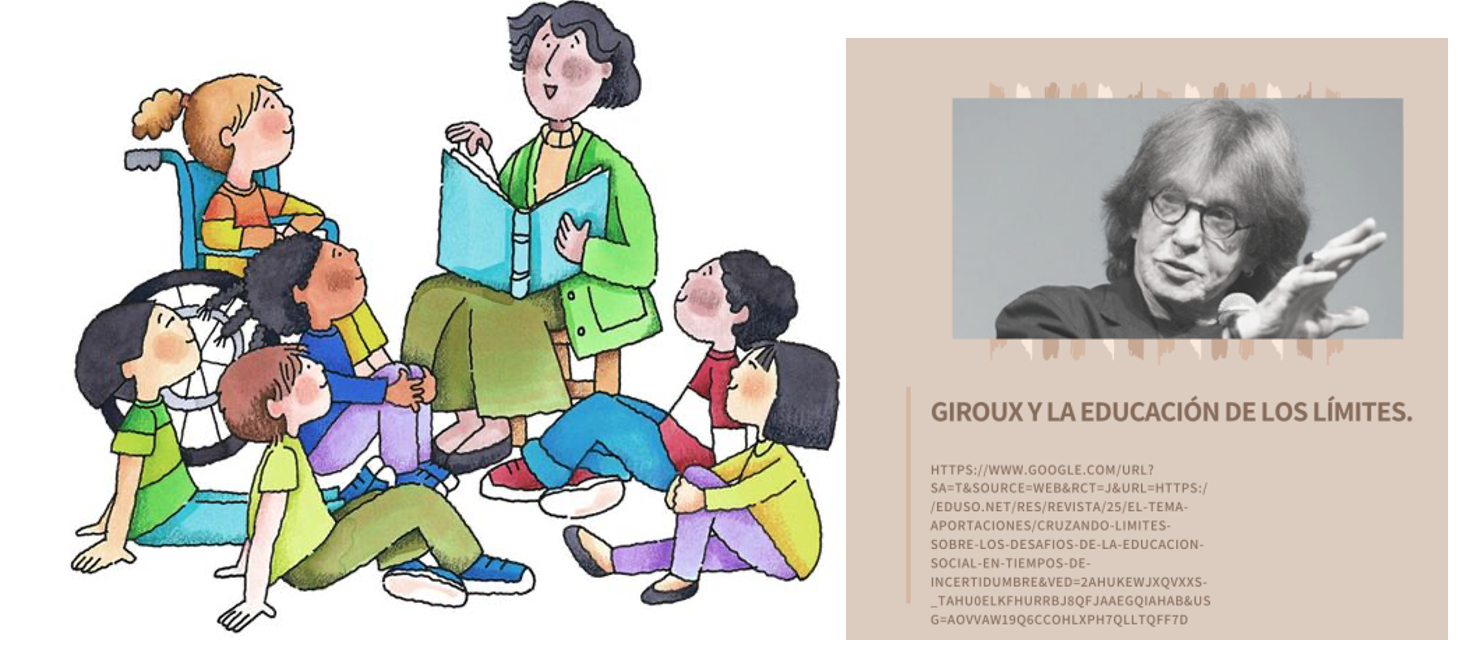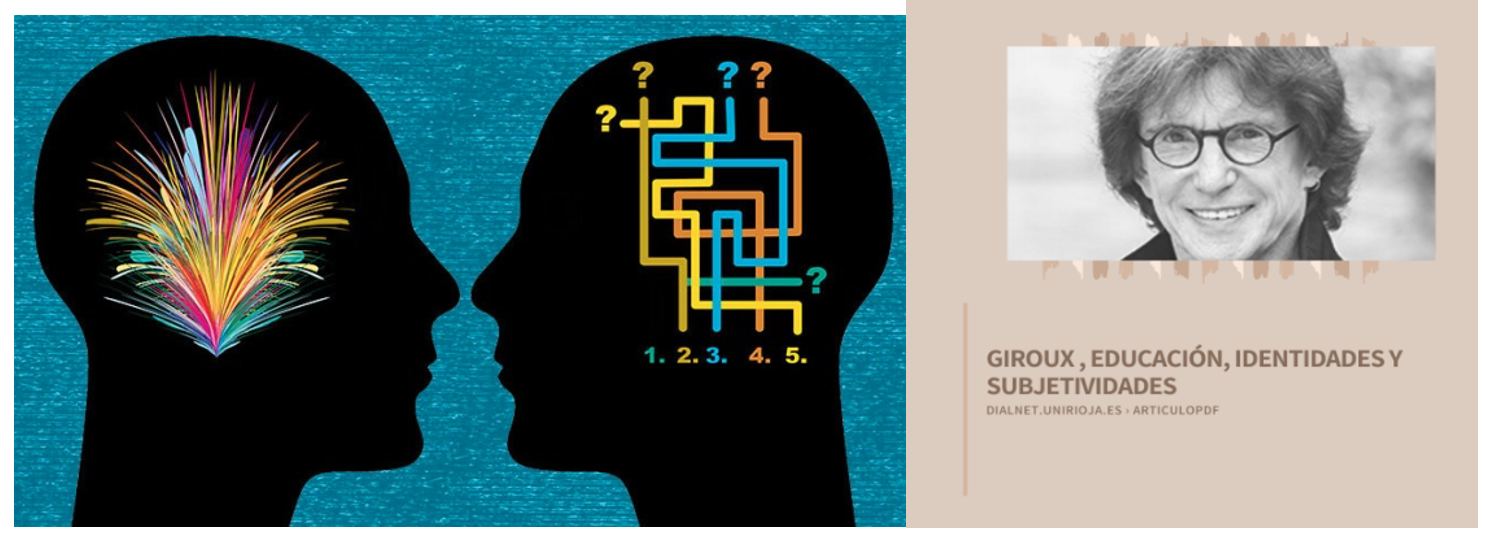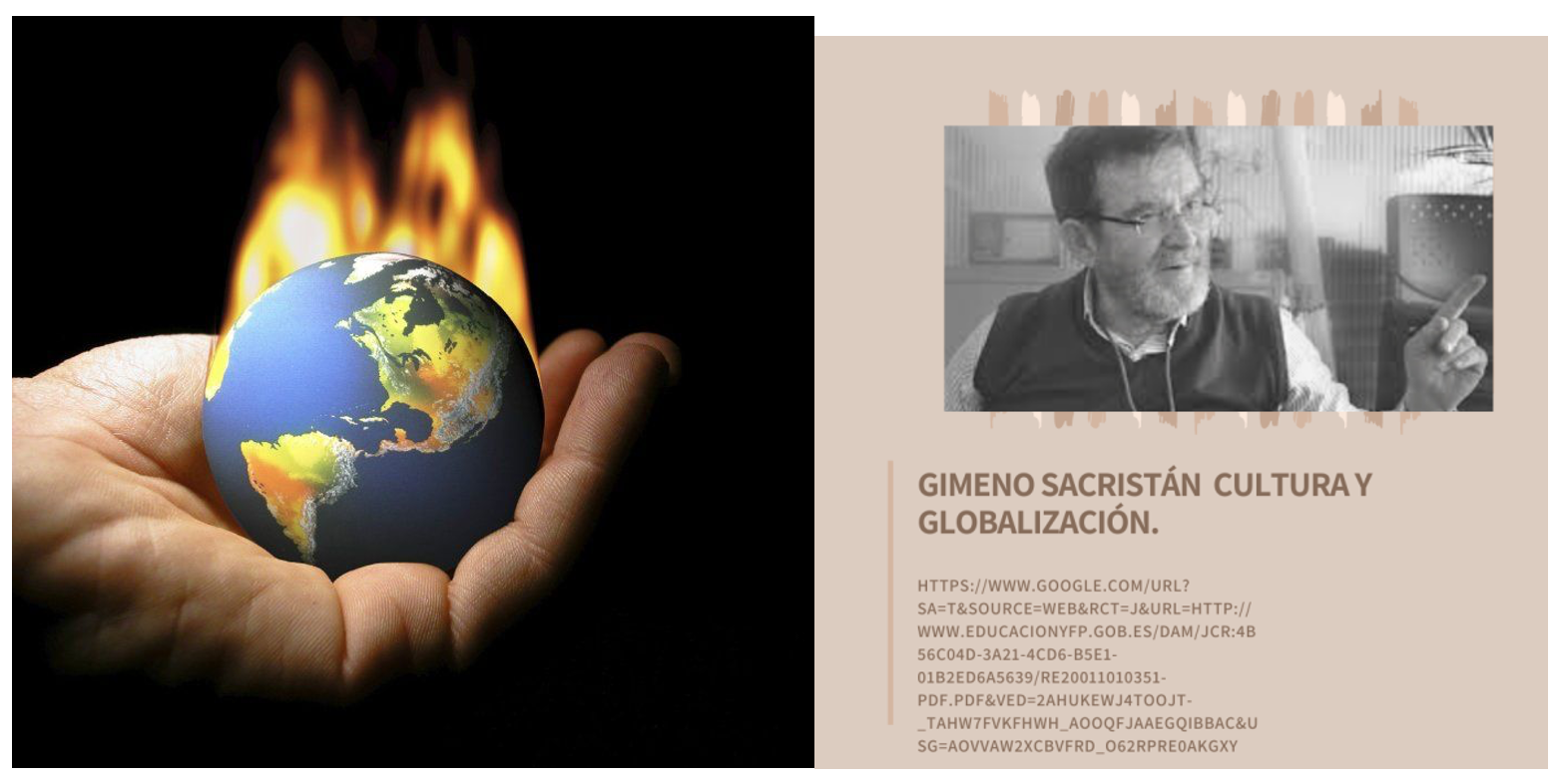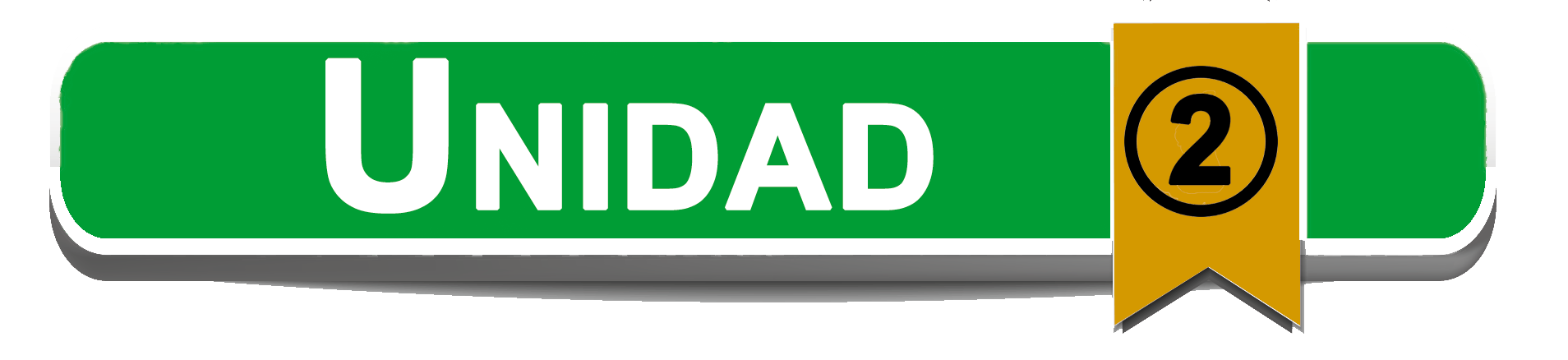
2.1 Pedagogía de la diferencia.

Recuperado de CC
2.1.1 La educación de los límites.
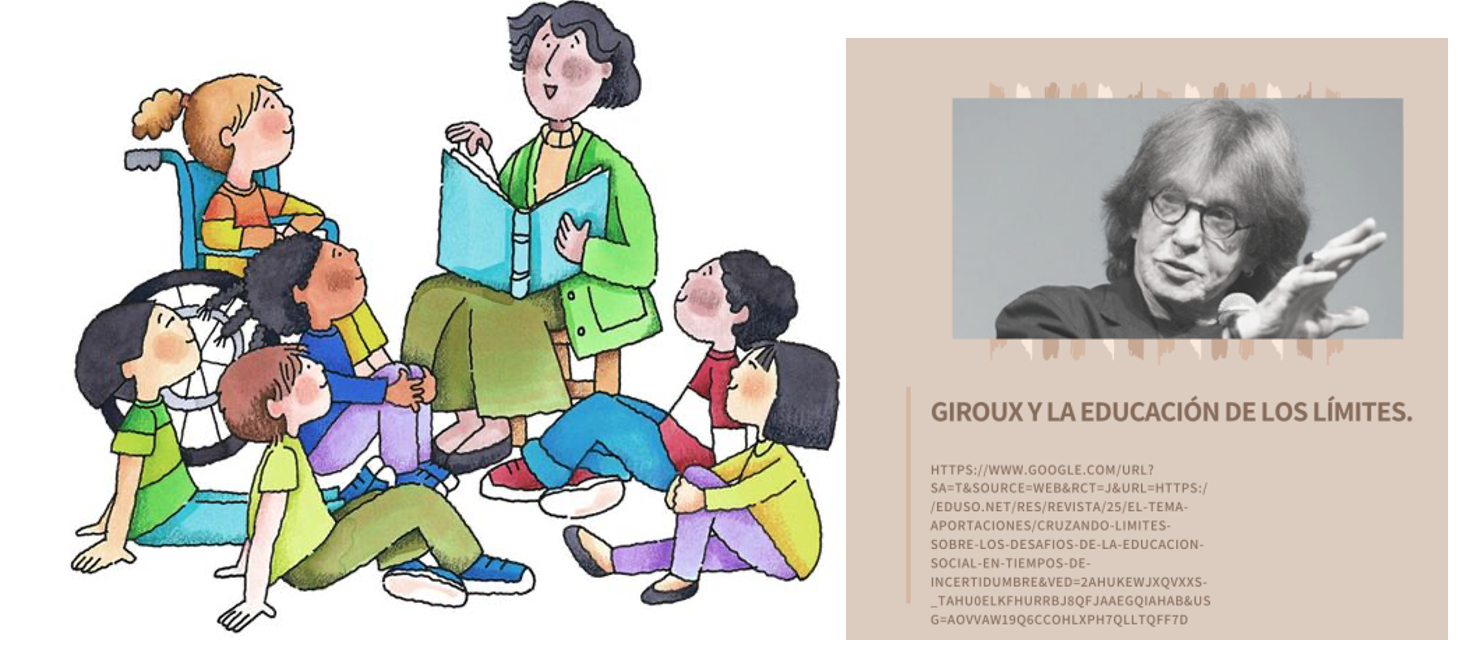
Recuperado de CC
La pedagogía fronteriza plantea la posibilidad de desterritorializar el plano de la comprensión cultural dominante, de las jerarquías oficiales y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional; para ello, se plantea como estrategia nodal la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un estatus trascendental y transhistórico. Desde las corrientes históriográficas es una mimesis pedagógica de la microhistoria italiana.
La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como propósitos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas
La pedagogía fronteriza de Giroux (citado por González; 2006, p.84-85) establece como fines educativos centrales:
Desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar y redefinir los límites existentes. Desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes. Crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad.
Para lograr sus objetivos acentúa el lenguaje de lo político al examinar cómo las instituciones, el conocimiento y las relaciones sociales se inscriben en el poder de manera distinta, pero también examina el lenguaje de lo ético para comprender cómo las relaciones sociales y los espacios desarrollan juicios que exigen y conforman diferentes modos de respuesta al otro.
La pedagogía fronteriza reconoce el conocimiento y las capacidades como sus principales contenidos educativos siempre y cuando permitan o generen “las oportunidades de armar ruido, de ser irreverentes y vibrantes” (Giroux, 2000, p. 8).
En ese sentido, el conocimiento, las destrezas y los valores se convierten en contenidos educativos necesarios para que el alumno pueda negociar de manera crítica los límites culturales que le ofrece la sociedad y, en consecuencia, para proceder a transformar el mundo en que vive.
La propuesta educativa de Giroux encuentra en los textos su principal insumo para el trabajo con los contenidos educativos ya expuestos, pero “los textos deben ser descentralizados y entendidos como construcciones históricas y sociales determinadas por el peso de lecturas heredadas y especificadas” (Giroux, 2000, p. 11). Los textos se pueden leer enfocándose en la manera en que diferentes públicos pudieron responder a ellos, destacando así las posibilidades de leer contra, dentro y fuera de los límites establecidos.
2.1.2 Educación, identidades y subjetividades.
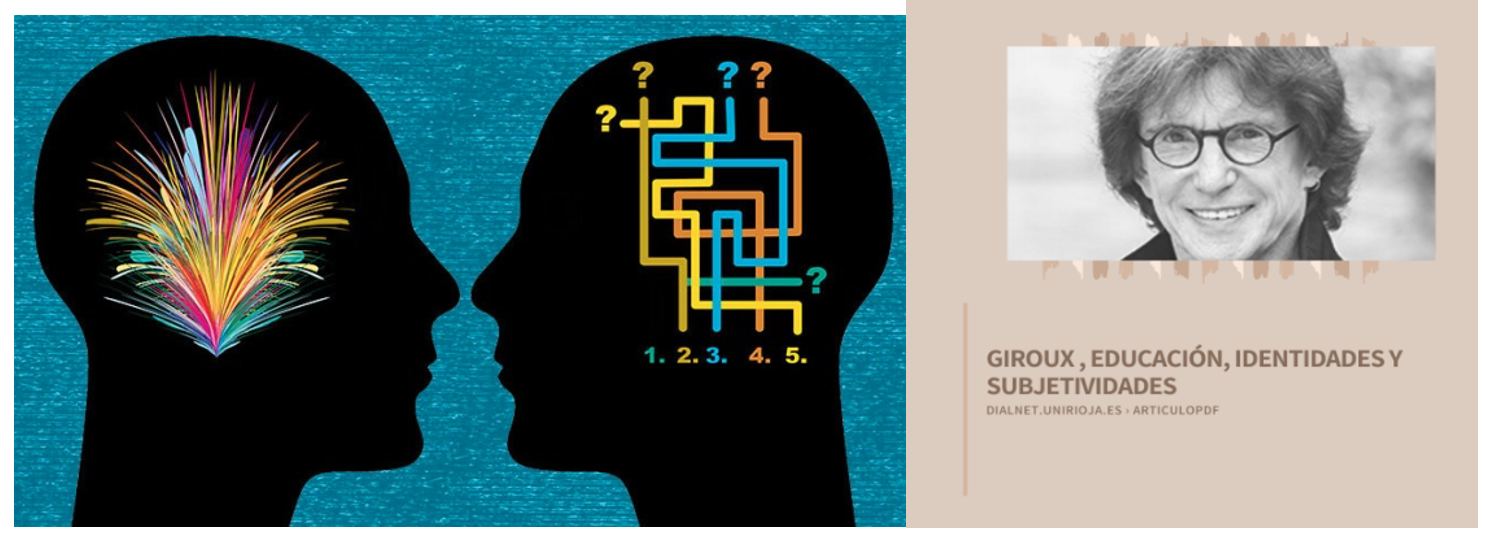
Recuperado de CC
La pedagogía crítica es de carácter situacional y relacional; es dinámica, tensionante y abierta. Por tanto, no está exenta del ámbito cultural y político, además del económico. Lo importante es saber cómo desde la escuela el sujeto, dueño de su discurso y de su praxis, es capaz de elaborar pensamiento crítico. Giroux es claro al respecto: “Percibir de dónde procede nuestro lenguaje, cómo está sustentado y cómo funciona para nombrar y construir experiencias particulares y formas sociales es un aspecto central del proyecto de teoría crítica” (Giroux; 1977; p. 87) En consecuencia, la labor del sujeto pedagógico ha de ser activa, transformadora o libertaria, en el proceso de construir pensamiento, el cual incide políticamente como posibilidad, lo que evita caer presos en dogmas y dejar opciones abiertas.
Lo nuclear de la pedagogía crítica es que la democracia al interior de la institución escolar, provoque transformaciones al grueso de sus miembros y que pueda afectar a la red social en concreto y no en abstracto. Lo que en el fondo se propone con todo esto es una relación deconstructiva, a la vez constructiva de la verdad, desde posiciones críticas del pensamiento, subjetividades que permean el discurso escolar, problematizándolo y reformulándolo a través de la indagación, tanto teórica como práctica, en comprensión de aquellas temáticas del presente, para así transformar la realidad.
Desarrollar una pedagogía crítica, precisa de un sujeto dinámico, con espíritu de saber, que recrea, que reinventa, por medio de la práctica en relación con el mundo.
2.2 Pedagogía cultural.

Recuperado de CC
2.2.1 Cultura y globalización.
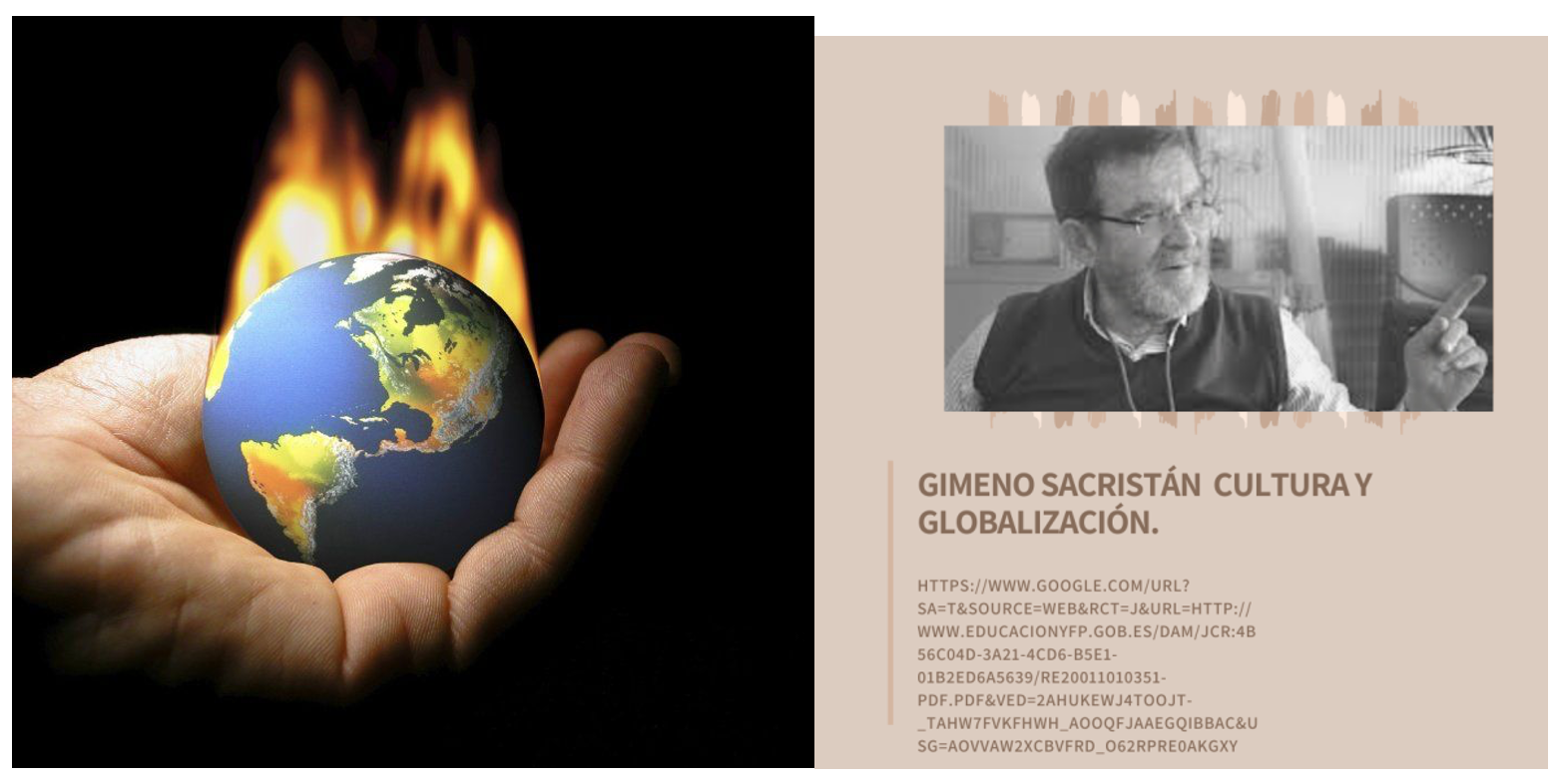
Recuperado de CC
La realidad abarcada por la globalización no es toda la realidad de lo que acontece; por lo cual no podemos darle un valor totalizador, como muchas veces puede apreciarse en su utilización. Hace referencia a fenómenos, procesos en curso, realidades y tendencias muy diversas que afectan a diferentes aspectos de la cultura, las comunicaciones, la economía, el comercio, las relaciones internacionales, la política, el mundo laboral, las formas de entender el mundo y la vida cotidiana, como hemos podido ver, cuyo significado es poco preciso.
La globalización es una forma de representarnos y explicar en qué consiste esta nueva condición; un término que se entrelaza con otros conceptos y expresiones profusamente manejados también: el neoliberalismo, las nuevas tecnologías de la comunicación y el mundo de la información.
Al constituir la educación un rasgo de la realidad de la economía, de la sociedad y de la cultura, podemos presuponer que se verá inevitablemente afectada por los cambios que suscitan los procesos de globalización. El fenómeno que nos ocupa proyecta requerimientos y consecuencias varias y contradictorias sobre los sistemas educativos. De inmediato, son denunciados porque sus objetivos y prácticas resultan disfuncionales para la nueva situación (más de lo que ya lo eran). Son, a la vez requeridos para servir, bien a la ideología y dinámica globalizante, bien para resistirla.
2.2.2 Cultura, pedagogía y formación.

Recuperado de CC
Los procesos de globalización afectan a la educación porque inciden sobre los sujetos, los contenidos del currículum y las formas de aprender. El concepto y demarcación de lo que se viene entendiendo por cultura en las escuelas en la nueva tesitura del mundo tiene que ser ampliando para que todos se sientan incluidos.
Los profesores no van a ser suplidos por las nuevas tecnologías, pero pueden quedar desbordados y deslegitimados en el nuevo panorama.
La cultura es dinámica porque la alteran los sujetos que se la apropian y subjetivan. Ha estado y seguirá estando sometida a procesos de globalización mucho antes de que se utilizase este concepto fundamentalmente referido a las relaciones económicas y mercantiles. Es más, la ruptura de las referencias locales, el salir e indagar fuera del medio que nos limita, conocer lo que hacen otros, la creación de redes de sujetos conectados entre sí, la expansión de determinados rasgos culturales (la música, por ejemplo), forman parte de la esencia de la cultura; y podría decirse que es, precisamente, en este campo donde primero se desencadenó un proceso como el que venimos comentando.
Lo que hoy se reconoce como el fenómeno de la globalización acelera procesos existentes en la dinámica de las culturas, adquiriendo nuevas dimensiones. La comunicación entre culturas, la adopción y absorción de elementos culturales procedentes de otros, en ocasiones su imposición, la universalización de ciertas pautas de pensamiento y de comportamiento civilizatorios o la confrontación entre culturas distintas no son nuevos, sino que constituyen algo esencial en la tradición e historia de cada pueblo, así como también una dinámica permanente en los individuos. No sólo el mundo es multicultural —diverso—, sino también cada cultura y cada individuo culturalizado en cualquiera de ellas (Sacristán; 2002; p. 54).
La globalización cultural en este sentido tiene consecuencias ambivalentes que implican llamadas de atención contradictorias para la educación. Suponen posibilidades de acceder y de enriquecerse con lo ajeno, de revisar y relativizar lo propio, adquirir nuevas competencias, estímulos que complementan y mejoran la cultura escolar, etc. La recomendación sería hacer todo lo necesario por extender el conocimiento acerca del otro y profundizar en él.
Con todo y lo anterior, en términos de aplicación, lo que se espera en esta unidad es que los maestrantes elaboren propuestas pedagógicas y/o profesionales netamente inclusivas. Para lo cual, será imprescindible que aprendan a construir textos desde abajo, tal como lo plantea la escuela italiana de Giovani Levi, historias desde abajo que involucren a las comunidades marginadas, “débiles” y con NEE.
 Actividades de la unidad:Mapa conceptual y Video Educativo
Actividades de la unidad:Mapa conceptual y Video Educativo