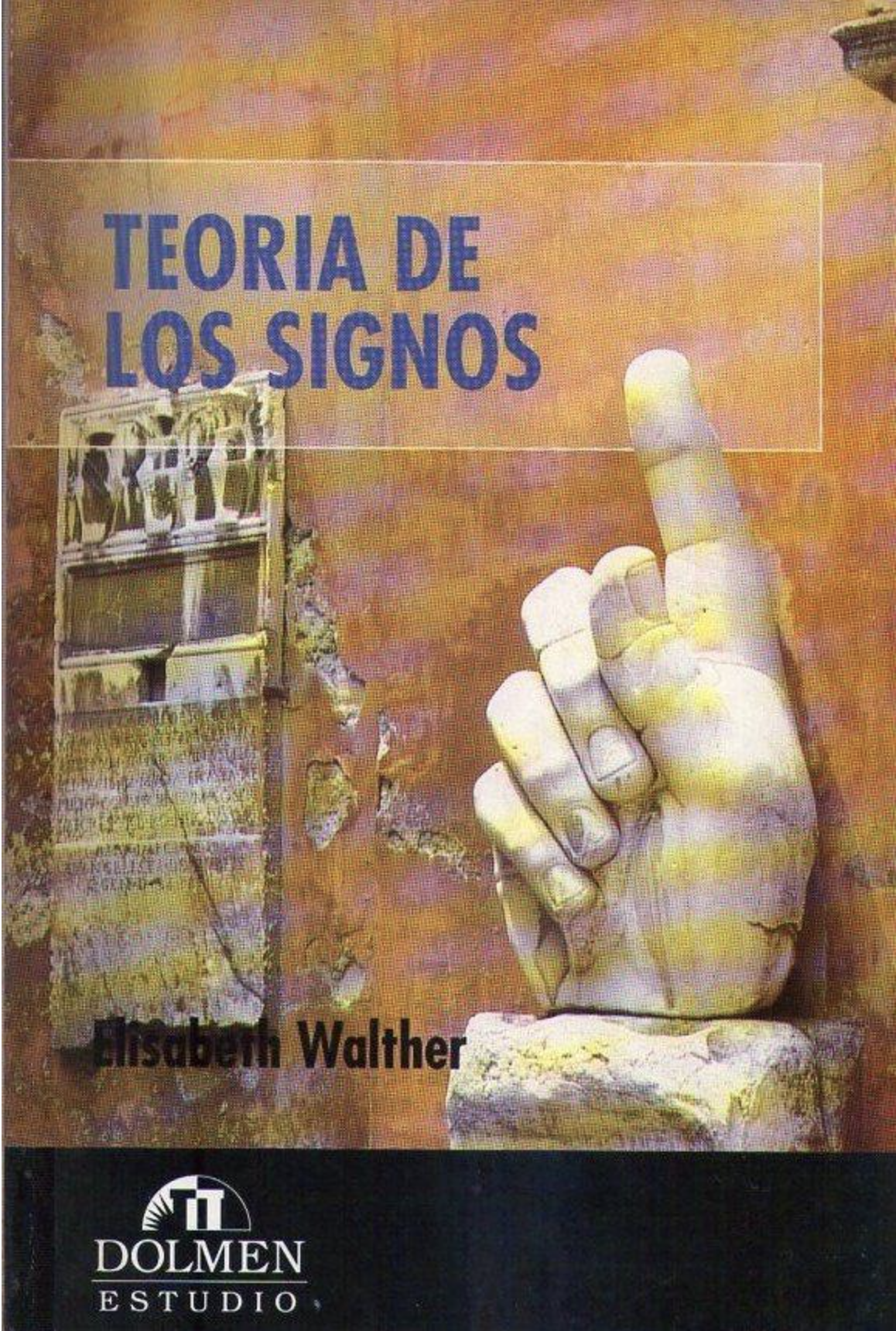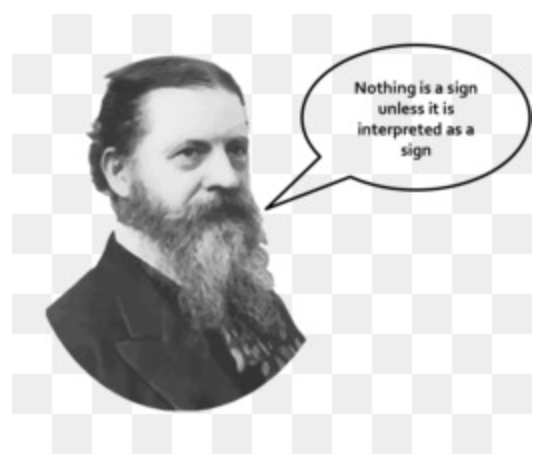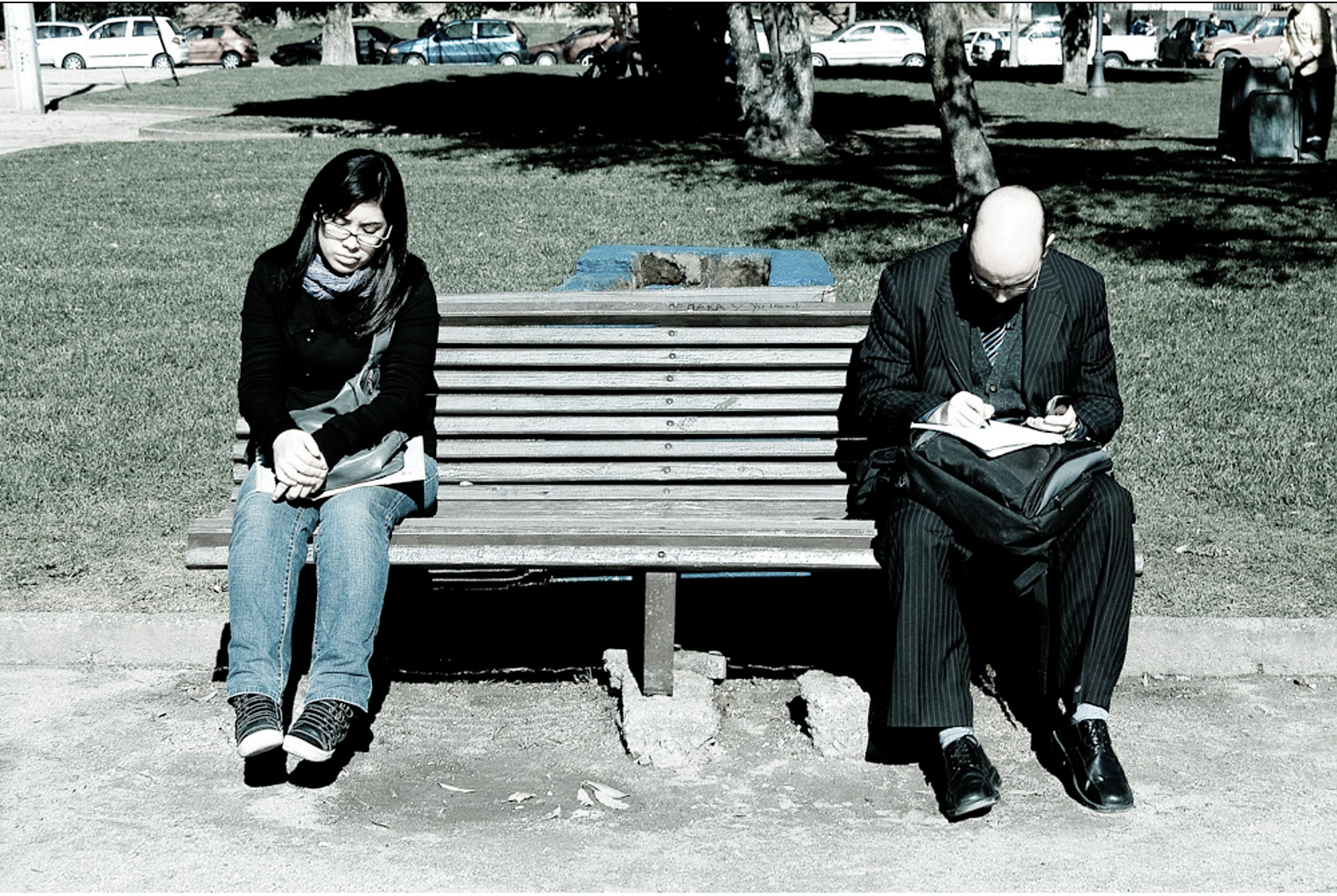1. Dramática y Semiótica

Recuperado de: Creative Commons (CC)
1.1 De la teoría del signo de Peirce como referente del texto dramático.
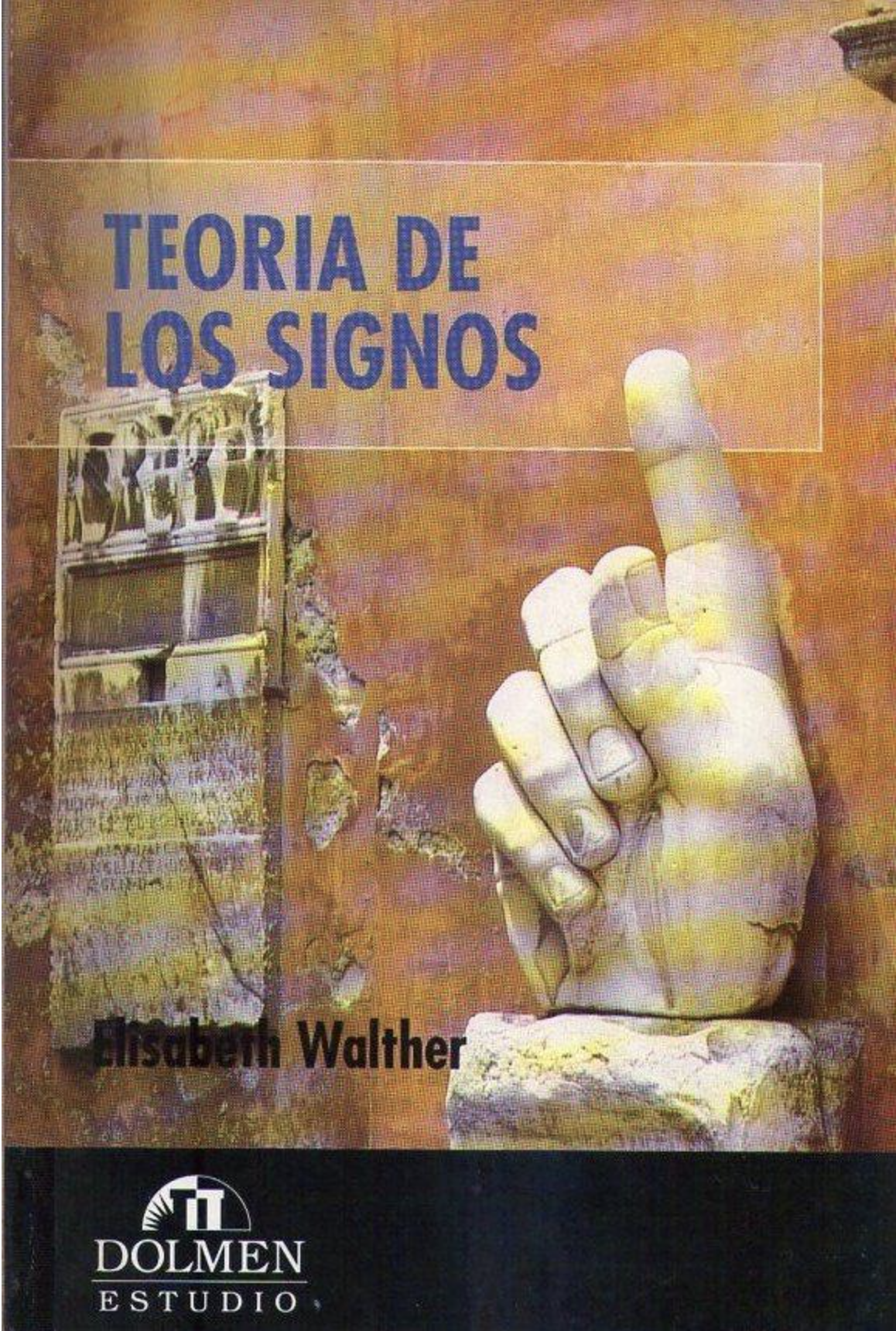
Teoría de los signos, Recuperado de: Creative Commons (CC)
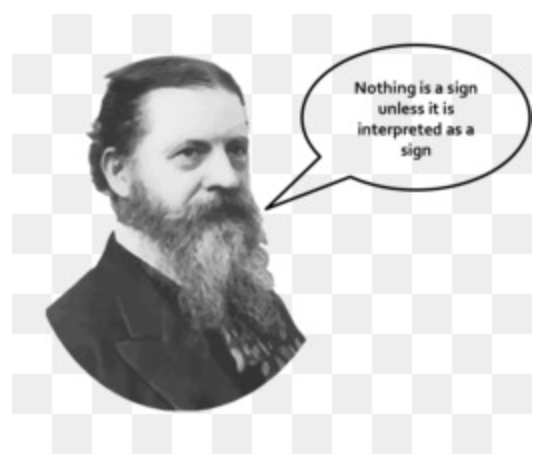
Charles Sanders Peirce, Recuperado de: Creative Commons (CC)
Según Peirce, desde la interpretación de Nicole Everaert-Desmedt (2004; pp.4-5), un signo puede ser simple o complejo. A diferencia de Saussure, Peirce no define el signo como la unidad mínima de significación. Cualquier cosa o fenómeno, sin importar su complejidad, puede considerarse como un signo desde el momento en que entra en un proceso de semiosis.
El proceso de semiosis implica, según la autora, una relación triádica entre un signo o representamen (un primero), un objeto (un segundo) y un interpretante (un tercero). El representamen es algo que representa otra cosa: su objeto. Antes de que se interprete, el representamen es una pura potencialidad: un primero.
El objeto es lo que el signo representa. El signo sólo puede representar al objeto. No puede proporcionar conocimiento de éste. El signo puede expresar algo sobre el objeto, con tal de que dicho objeto ya esté conocido por el intérprete mediante experiencia colateral (experiencia creada a partir de otros signos, que son siempre anteriores). Por ejemplo, un pedazo de papel de color rojo que se utiliza como una muestra de color (= representamen) para una lata de pintura (= objeto) indica sólo el color rojo del objeto, ya que se supone que ya se saben todas sus otras características (el tipo de envase, el contenido, el uso, etc.). El pedazo de papel muestra que la pintura en la lata es de color rojo, pero no dice nada de las otras características del objeto. Si el intérprete sabe, por otra parte, que el pedazo de papel se refiere a una lata de pintura, entonces, y sólo entonces, la muestra le da la información de que la pintura debe ser de color rojo. Para decirlo de forma más sucinta, Peirce distingue el objeto dinámico (el objeto en la realidad) del objeto inmediato (el objeto tal como está representado por el signo). En nuestro ejemplo, la lata de pintura es el objeto dinámico, y el color rojo (de la pintura en la lata) es el objeto inmediato.
Al ser interpretado, el representamen tiene la capacidad de desencadenar un interpretante que completará una primera semiosis. Ese primer interpretante, a su vez se convierte en un representamen de una segunda semiosis, lo que activa un nuevo interpretante que hace referencia (de alguna forma) al mismo objeto de la primera semiosis, permitiendo así que el primer representamen haga referencia al primer objeto, y así sucesivamente, ad infinitum. Por ejemplo, la definición de una palabra en 4 el diccionario es un interpretante de la palabra, porque la definición se refiere al objeto (= lo que la palabra representa) y por lo tanto permite que el representamen (= palabra) se refiera a este objeto. Sin embargo, con el fin de ser entendida, la propia definición requiere una serie, o más exactamente, un conjunto de otros interpretantes (otras definiciones). Por lo tanto, el proceso de la semiosis es teóricamente ilimitado. Estamos comprometidos en un proceso de pensamiento que es siempre incompleto y que siempre ha comenzado con anterioridad.
1.2 Kinésica y proxemia: Dos aristas del lenguaje artístico.

Kinesia, Recuperado de: Creative Commons (CC)
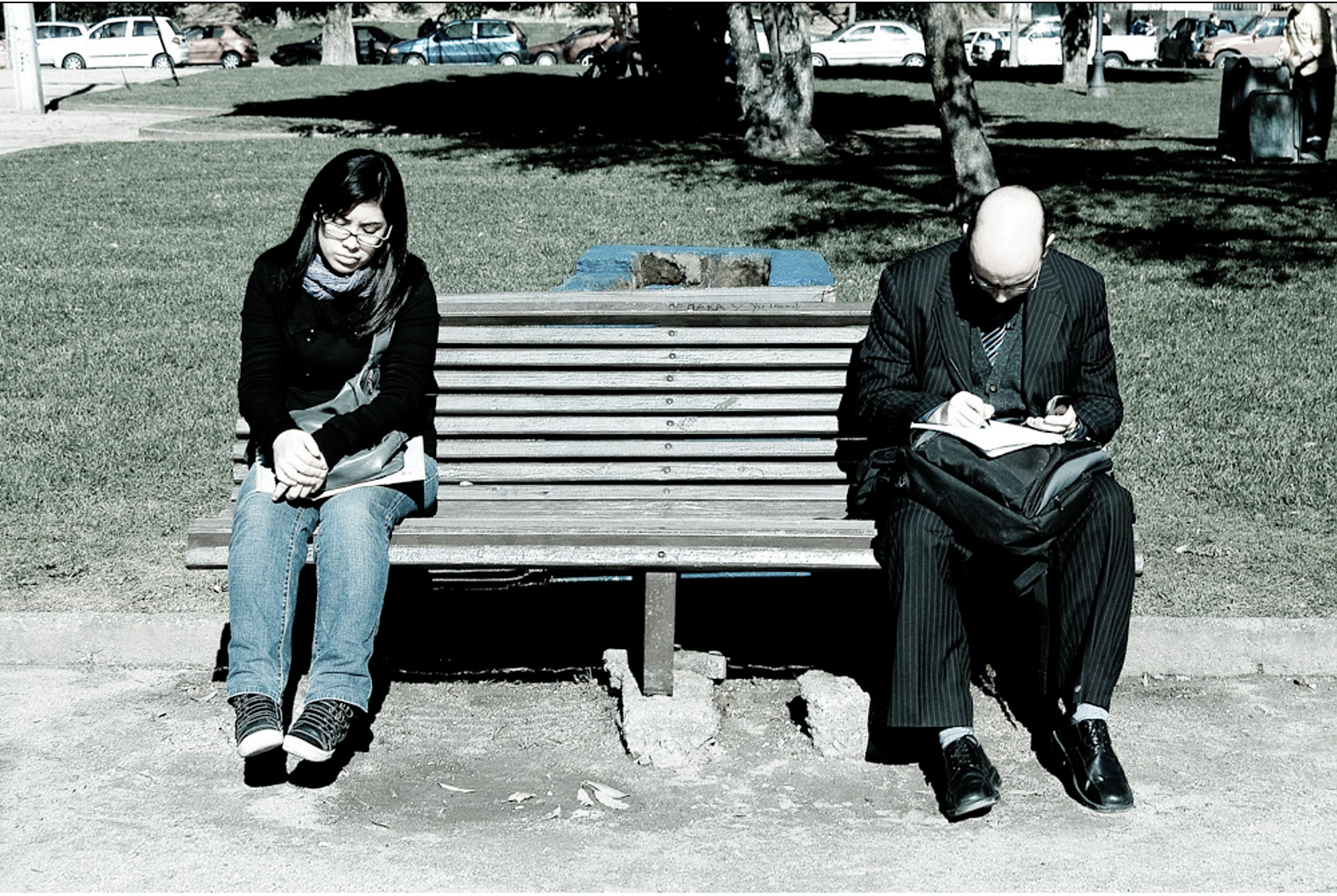
Proxemia, Recuperado de: Creative Commons (CC)
En la kinésica, en primer lugar, existen los elementos paraverbales: pausas, alargamientos, acentos, tono, timbre, volumen y velocidad de habla, entre otros. En relación con los aspectos relevantes del contenido es tan diciente una intervención uniforme y monótona como una intervención donde se altere el ritmo y la entonación. Un ejemplo: al elevar el volumen de la voz se “subraya” una definición o una afirmación de importancia que quiera que se retenga para posteriores explicaciones, así como una conclusión. Cada vez que el enunciador quiera relievar un aspecto del contenido, lo hace a través del cambio de cualquiera de los elementos paraverbales mencionado y, además, puede agregar algún cambio de gesto o postura.
La kinésica puede acompañar el discurso de una manera connotativa; es decir, imprimiéndole sentido afectivo y evaluativo al contenido del mensaje. Los elementos kinésicos expresivos connotan ironía, sarcasmo, humor, enfado, en general, la sensación y la intención del enunciador sobre su propio mensaje y sobre el enunciatario. El sentido del mensaje se transfiere desde el tono, el gesto, la mímica y la corporalidad. Mientras más persuasivo quiera ser el hablante, más enérgica será su kinésica.
En el campo de la ilustración, tonos, gestos, movimientos y posturas traducen el significado de las palabras y el mensaje, confirmando en este tipo de comunicación su carácter netamente análogo.
De otro lado, muchos contactos táctiles acompañan significativa y pragmáticamente nuestras interacciones comunicativas diarias: un solo ejemplo de ello es cuando discretamente le damos un codazo al amigo que está hablando en señal de que está cometiendo una infidencia o de que es imprudente con lo que dice. El contacto entre personas es tan común que existen muchas expresiones para ello: hacer cosquillas, empujar, abrazar, patear, besar, etc.
La mirada, su dirección y el tiempo de fijación son aspectos relevantes que se incluyen en este apartado sobre la proxémica. Una mirada neutra en un punto fijo detrás del público puede ayudar a un bailarín a mejorar su presentación. Aquí el tema de la cultura es bien diciente. Entre los árabes, sostener la mirada es un acto de desafío, de amenaza; si una mujer japonesa se queda mirando fijamente a un hombre a los ojos, para él puede significar ofrecimiento sexual. Dirigir la mirada hacia el piso mientras pasa por el lado un jerarca o superior, todavía es costumbre en algunas culturas. La mirada manifiesta en buena parte las relaciones sociales y participa de la situación comunicativa como signo proxémico.
La proximidad y la distancia, así como la orientación corporal en los actos comunicativos, entran en el terreno del sentido de nuestros mensajes. De nuevo, el factor cultural entra en juego a la hora de realizar interpretaciones al respecto. Parece haber una relación directa entre el contacto táctil y la proximidad para las sociedades ya descritas; aquellas sociedades que permiten mayor contacto, también lo hacen con la proximidad, y viceversa. De esta manera, los latinoamericanos nos acercamos mucho más en las situaciones comunicativas, dejando ver que el espacio corporal para cada persona es menos restringido que en otras culturas.
Tomado de Curso de lectoescritura, dictado por Yovany Arroyave Rave, Udea.
1.3 Lenguaje corporal y expresión dramática.

Recuperado de: Creative Commons (CC)
Según, Blanco, L (2009; pp. 42) el hombre es capaz de controlar su rostro y utilizarlo para transmitir mensajes. También se refleja en él su carácter, dado que las expresiones habituales dejan huella”. Una mirada, una sonrisa implican la actividad de unos determinados músculos faciales. Así, al repetirse la actividad de unos mismos músculos el rostro se va configurando, haciéndose notar especialmente unos rasgos.
De otra parte, la máscara enmascara nuestro propio yo, nuestra propia identidad que queda tapada por los rasgos que pertenecen a todas las personas con características similares. Así pues, siguiendo a Blanco, la máscara potencia una personalidad, un desarrollo individual y al mismo tiempo trasciende lo individual, generaliza lo particular. En esta dialéctica general individual, concreto-abstracto, característico-típico se enmarca la máscara y después el rostro.
A partir de ahí, el autor español, nos lleva por unas dialécticas: una dialéctica en la que se enmarca la interpretación e s la de pensar y sentir. ¿Llegar a la composición del gesto por la vía racional, mediante el conocimiento, o crear un impulso interno, un sentimiento, que haga brotar el gesto del mismo modo que esto ocurre en la vida real? ¿Pensar o sentir? La respuesta le da maría Zambrano cuando dice que pensar es saber lo que se siente.
Para la mayoría de los directores e intérpretes el camino va del sentimiento al gesto, pero esto no es siempre así. Algunos de los más importantes nombres de la historia del cine proponen el camino contrario, entre ellos Eisenstein quien afirmaba que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Indudablemente lo que Eisenstein quiere decir es que lo que el público sabe es aquello que ve y lo que ve es el gesto y no el sentimiento
Otra dialéctica se establece sobre el grado en que el gesto debe mostrarse, lo explícito o lo contenido del gesto que se debe, sin duda, al estilo interpretativo y éste al conjunto de técnicas como la óptica, la iluminación, la escenografía, un conjunto orgánico que crea una estructura en la que se entrelazan todos los elementos. De acuerdo con esta estructura la interpretación puede ser muy explícita o contenida. La interpretación con abundancia de gestos, posturas y todo tipo de resortes interpretativos suele ser calificada de teatral. En el cine mediante la óptica, el acercamiento del punto de vista y e l montaje n o s e da la necesidad de una interpretación tan visible y fácilmente identificable.
Con todo y lo anterior, en términos de aplicación, lo que se espera en esta unidad es que los estudiantes reconozcan que todo proceso pedagógico y/o profesional opera bajo las premisas de la semiótica como ciencia social, para lo cual, es preciso que los estudiantes reconozcan, a cabalidad, los signos paralingüísticos que ofrece la semiótica para poderse adentrar en la segunda unidad.
 Recuerda desarrollar las actividades de la Unidad
Recuerda desarrollar las actividades de la Unidad