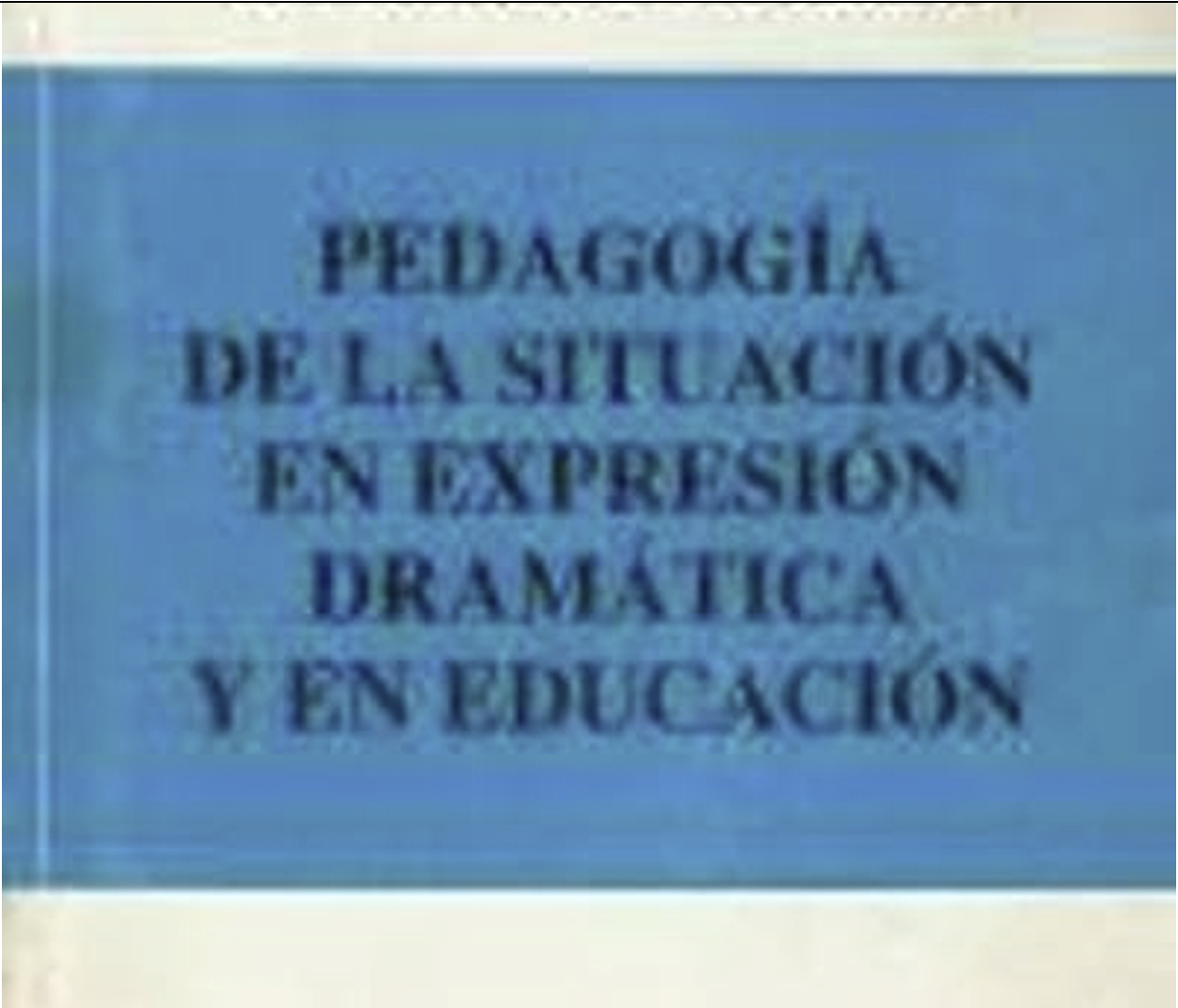3. Dramática y Pedagogía

Recuperado de: Creative Commons (CC)
3.1 De la pedagogía de la situación
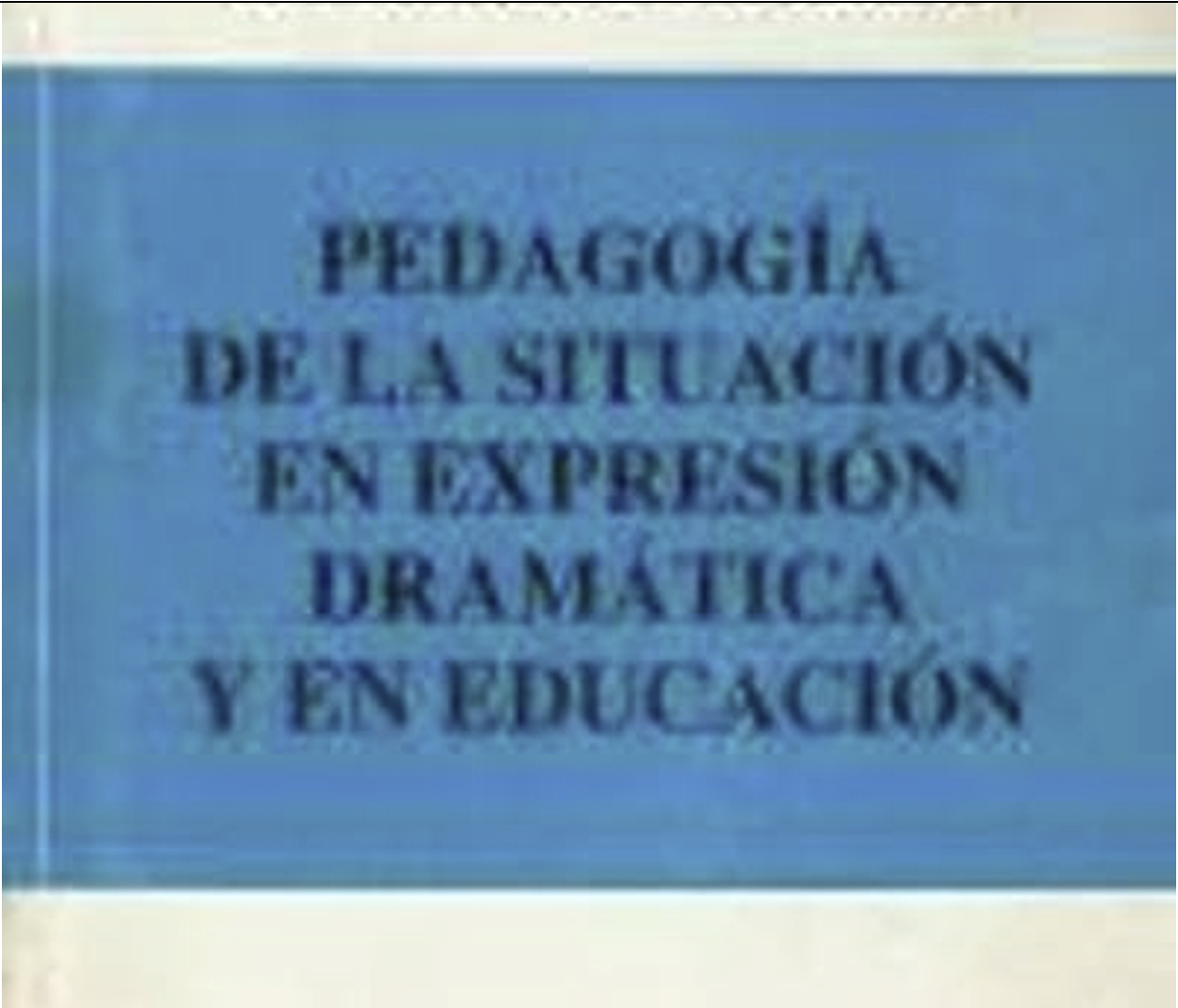
Recuperado de: Creative Commons (CC)
Según Tesserras (2014; pp. 223), la pedagogía de la situación precisa ser entendida como un “aquí y ahora” y, en consecuencia, no hay tiempo sin espacio, de tal manera que es preferible tratar estos dos factores interrelacionados (Barret, 1995). Por espacio se entiende el lugar propiamente dicho, el aula o el sitio en el que sucede la situación pedagógica. En las escuelas se concede mucha importancia al “ambiente”, al que Malaguzzi denomina “el tercer educador”. Los niños y las niñas entienden la concepción organizativa del “aquí y ahora”, el concepto del espacio limitado al aula es superado por algo más amplio, donde las criaturas se mueven libremente, como si el espacio entero les correspondiera y perteneciera, y no hubiera limitaciones para sus movimientos (Beresaluce, 2009).
El pedagogo/a es para Barret (1995), citado por Tesserras (Ibid. p. 224), motor de la acción pedagógica y contenido parcial de esta acción, un contenido complejo, rico y móvil. El saber-ser influye en el saber y en el saber-hacer, por lo que se propone analizar el fenómeno de la inducción ejercida por la personalidad de cada enseñante. Es necesario que cada enseñante observe su práctica educativa, su forma de ser, pensar, actuar y estar en clase, así como las consecuencias de todo ello en su labor. En función de la personalidad de cada docente y de su manera de relacionarse con el grupo se configurará un tipo de situación pedagógica u otra, y ser consciente de ello es de gran importancia para una adecuada comunicación y mejora progresiva de la actuación docente. Siguiendo con el ejemplo de la práctica en las escuelas Reggio Emilia, el poder del pedagogo o del educador está en la propia reflexión constante y en la acción práctica, no sólo de la persona dinamizadora, sino también de lo que acontece en el transcurso de la clase.
A primera vista puede parecer insólito considerar el mundo exterior como uno de los condicionantes de la situación pedagógica, pero no se puede separar la clase del mundo –creando un muro invisible entre la cotidianidad y el aula, dejando la primera fuera– y pretender que la sociedad, la política, la economía, la vida cotidiana del pueblo, de la ciudad, del país, del mundo no deba mezclarse con la pedagogía. Todo viene del exterior, porque nadie está a salvo de la influencia que ejerce su cultura, su forma de ver el mundo, de comunicarse, de sentir y pensar, de hacer las cosas.
3.2 Didáctica de los signos paralingüísticos

Recuperado de: Creative Commons(CC)
Según Shlabico (2012; pp. 101), el aula es una estructura psicosocial diseñada con propósitos educativos, donde ocurren eventos sociales y psicológicos como resultado de la interacción docente-alumnos, alumno-alumno, en las que el lenguaje y apoyos no verbales tienen especialmente en el docente, intenciones concretas de generar impacto. En referencia a este aspecto Bruner (1998) plantea:
“La mayoría de nuestros encuentros con el mundo no son, como hemos visto, encuentros directos. [...] Cuando estamos perplejos frente a lo que encontramos, renegociamos su significado de manera que concuerde con lo que creen los que nos rodean.” (Bruner 1998, 128).
Acorde con esta idea, el lenguaje y las conductas no verbales del profesor y los estudiantes, son mediadores para el intercambio de información, símbolos y significados que promueven nuevos procesos mentales. De esta dinámica generada por los elementos de la cultura, el pensamiento colectivo y el individual se alimentan procesos del conocimiento.
Vygotsky, L (2000, 130-139) señala que las operaciones psicológicas superiores se generan como consecuencia de la actividad práctica, no como procesos individuales que dependen del desarrollo biológico-evolutivo, sino a través de interacciones sociales. Esta teoría se sustenta en dos aspectos:
- La relevancia de las relaciones interpersonales.
- La “zona de desarrollo próximo”: una manera de comprender las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo de la actuación educativa.
Kendon, A. (1990), por su parte, señala la relevancia de la comunicación no verbal, en una planificación didáctica preocupada por la formación integral. Entiende que el código verbal resulta insustituible por su alto nivel de estructuración, precisión y simbolización para transmitir mensajes cognoscitivos. Pero afirma también, que no podemos prescindir de otros lenguajes coadyuvantes o subyacentes que refuerzan, completan, sustituyen, e ilustran lo afirmado verbalmente.
Finalmente, vale la pena citar a Knapp, M. (1982:16-26) distingue 7 áreas de conductas no verbales:
- Movimiento corporal o cinética, entre los que distingue: emblemas, ilustraciones, expresiones de afecto, reguladores y adaptadores.
- Características físicas.
- Comportamientos táctiles.
- Paralenguaje: cualidades vocales y vocalizaciones.
- Proxémica.
- Artefactos.
- Entorno o medio.
3.3 De la pedagogía teatral

Recuperado de: Creative Commons (CC)
La Pedagogía Teatral, siguiendo la propuesta de Nassif (1975), citado por Vieites (2017; pp. 1525) sería la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral, en toda su diversidad de manifestaciones y en todas las etapas y niveles educativos, porque las diferentes prácticas que cabe agrupar bajo el sintagma tienen en común el adjetivo que las califica: “teatral”. Y ese adjetivo ha de servir para definir los rasgos pertinentes de esa modalidad de educación frente a otras educaciones y frente a otras educaciones artísticas. Y con Nassif podemos decir igualmente que la Pedagogía Teatral se debe concebir como una pedagogía general de la educación teatral, pues se encarga de las cuestiones básicas de esa modalidad de educación (y de ahí el calificativo general); su objeto son los fundamentos y los elementos constitutivos del fenómeno educativo teatral como hecho y como actividad humana (y de ahí otro de sus nombres: pedagogía fundamental), para organizarlos en un cuerpo doctrinario o científico según determinados principios, de donde deviene una tercera denominación: pedagogía (teatral) sistemática (1975, p. 73).
La Pedagogía Teatral se entiende, según el español, como una teoría general de la educación teatral, que fundamenta y sistematiza ese campo, y en su construcción será oportuno seguir el desarrollo de otras pedagogías, como puedan ser la Pedagogía de la Comunicación (Sanvisens, 1988) o la Pedagogía Social.
El arte teatral implica la creación de universos de ficción, y para ello los agentes de la creación teatral utilizan todo tipo de recursos, y entre ellos signos, con los que se construye esa realidad escénica que denominamos mundo dramático, y en la que opera esa “máquina cibernética” que se pone en marcha al alzarse el telón (y telón puede ser un simple gesto), generando ese “espesor” del que hablaba Barthes (1973, p. 309), incluso en la estética más minimalista. La educación teatral se asienta así en dos grandes áreas o modos de expresión: parte de la expresión dramática, que nace de lo que se ha denominado en su día instinto teatral y sobre la que Goffman (1959; 1974) construyó una parte de su teoría sobre la interacción humana, siguiendo trabajos de Burke (1945). Una expresión dramática, que, como antes decíamos, se vincula directamente con la vida cotidiana y tiene dimensión social, a diferencia de la expresión teatral, nacida de la convención y con una dimensión más cultural y artística.
Con todo y lo anterior, en términos de aplicación, lo que se espera en esta unidad es que los estudiantes reconozcan la importancia de los saberes pedagógicos y didácticos en el marco propio de los procesos dramáticos como expresión social, para lo cual es necesario considerar los niveles de este tipo de pedagogía, a saber, el fenomenológico, histórico, tecnológico, ontológico, lingüístico, hermenéutico, teleológico, axiológico y epistemológico.
 Recuerda Realizar las Actividades de la Unidad
Recuerda Realizar las Actividades de la Unidad