Saberes Previos o Preguntas Orientadoras
- ¿Qué se entiende por cultura de paz?
- ¿Implica la paz la ausencia de conflictos?
- ¿Cómo crear ambientes de tolerancia y paz en medio de una cultura de violencia?

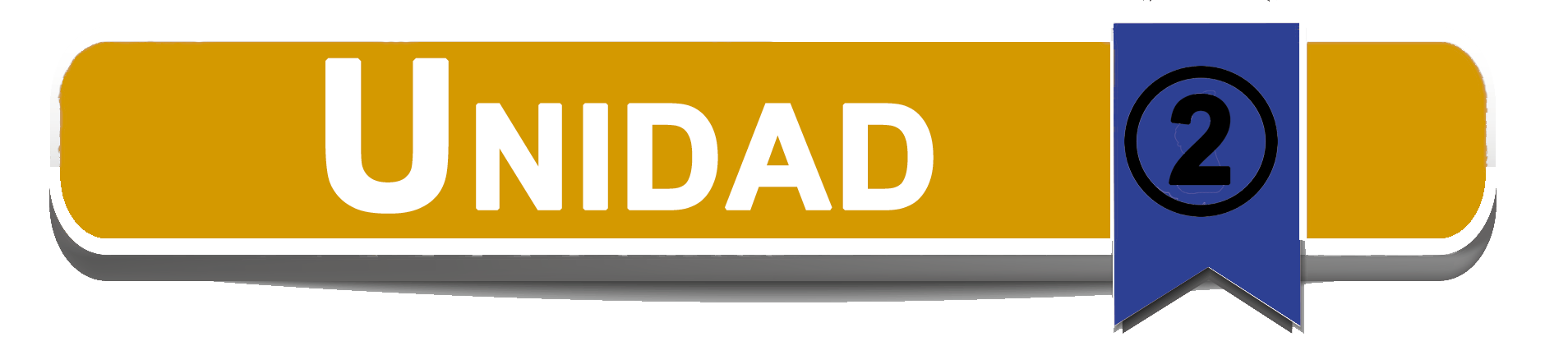

Recuperado de: Creative Commons (CC)
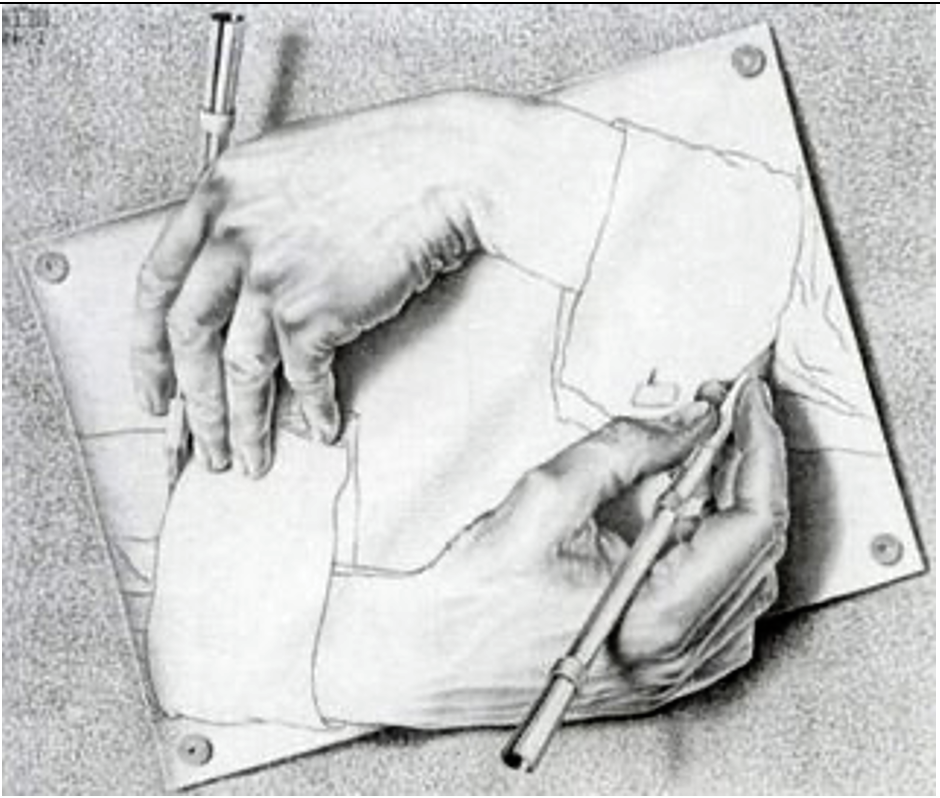
Recuperado de: Creative Commons (CC)
La lengua, según Ferdinand de Saussure, citado por Blanco, M (2009; pp. 16-17) es un sistema de signos que utiliza el ser humano, básicamente, para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Este sistema de signos puede ser expresado por medio del sonido (signos articulados) o por medios gráficos (escritura). ¡Estas dos posibilidades de los signos lingüísticos corresponden a los dos usos del lenguaje que llamaremos código ora! y código escrito.
Blanco afirma que la expresión corporal es la posibilidad que tiene el ser de expresarse en su totalidad de forma espontánea, a nivel individual y que se comunica con los otros. Schinca (1988) la determina como ese camino que nos lleva a encontrarnos en un lenguaje propio. Esa ciencia que se origina en lo físico y que se une con los procesos internos de cada persona y que los regula por medio del lenguaje gestual creativo. Aja (1994) dice que la expresión corporal exterioriza las emociones, los sentimientos, las sensaciones y los deseos desde lo más profundo de nuestro ser. Por esto, la considera como esa expresión humana que se hace visible como lenguaje.
Asimismo, los conceptos previos concuerdan en considerar la expresión corporal como un medio de comunicación y lenguaje que interactúa desde el cuerpo y el movimiento expresando sentimientos, emociones y sensaciones que posibilitan al ser expresarse consigo mismo, con el otro y con el entorno. De ahí que, la expresión corporal se visualiza como el medio que permite reconocer habilidades, destrezas y capacidades en escenarios de enseñanza aprendizaje, por medio de espacios creativos, llenos de imaginación, espontaneidad, goce e improvisación.
Según Mandoki (2001; pp. 15-16) para iniciar la mirada paralela a la poética y a la prosaica es necesario remover un obstáculo que requiere bastante más atención que el que pueda otorgársele en este texto cuyo fin es otro. Me refiero a la noción de "contemplación" que se ha mantenido como la actitud estética por excelencia, incluida toda la carga religiosa o espiritual que lleva a cuestas y que la asocia erróneamente a un estado de arrobamiento. La prevalescencia de esta noción es en parte atribuible a la descalificación de la esfera cotidiana por la teoría estética, pues la objeción que de inmediato surge ante un enfoque en esa dirección es ¿cómo puede contemplarse la vida cotidiana? Los problemas con este término son a) el exagerado peso que se le otorga a la visualidad, en exclusión de los otros sentidos, b) el negar implícitamente que en la comunicación estética esté involucrado el cuerpo de manera integral, c) negar la actividad intelectual que también participa en la experiencia estética indicada por la fórmula kantiana del "libre juego de la imaginación y el entendimiento"3 y d) el ignorar la actividad propiamente enunciativa de la estética, haciéndola aparecer como puramente receptiva.
Por lo anterior, y después de haber revisado alternativas propuestas por autores para describir el acto, la apreciación o la experiencia estética, propongo un término más corpóreo y ligado al placer y al especial estado de apego al objeto que suscita tal experiencia: el de prendamiento Cada vez que un sujeto este prendado sensiblemente de un objeto, sea artístico como un cuadro de caballete o una canción popular, natural como un paisaje rocoso o selvático, y cotidiano como una maceta de geranios o un buen vino al igual que la elocuencia o presencia de una persona, estamos hablando de una experiencia estética. Este término del "prendamiento" se proyecta metafóricamente al ámbito de lo estético desde la experiencia concreta del crío al prendarse del pezón de la madre.
El prendamiento estético, según la mexicana, puede ocurrir por medio del oído -que se agudiza más que cualquier otro sentido en el momento de prendarnos a la música- o por la vista, el olfato, el gusto o el tacto, o varios a la vez en cada caso. Hay cierta oralidad, por decirlo así, en la experiencia estética no considerada en las alternativas propuestas por otros autores al término de "contemplación" Me refiero al de "involucramiento" de Berleant, al de "actitud" de Stolnitz o al de "atención" de Dickie -que pueden aplicarse numerosas situaciones extra- esté ticas al grado de perder su pertinencia específicamente estética. El término de "prendamiento", en cambio, trae asociadas connotaciones de fascinación, seducción, nutrición y apetencia, más afines al fenómeno que nos ocupa.

Recuperado de: Creative Commons (CC)
L. Vygotsky, citado por Ros (1997; pp. 1), plantea, que la relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él. De esta manera puede afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas superiores, tiene un origen social, son la consecuencia de una relación social y no el resultado del despliegue de las posibilidades de un individuo aislado.
Para Vygotski el lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la acción. El niño al asimilar las significaciones de los distintos símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica cotidiana transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de comunicación se convierte en instrumento de acción.
El lenguaje, y a través de él la cultura, tienen una influencia decisiva en el desarrollo individual. El desarrollo de las conductas superiores es una consecuencia de la internalización de las pautas de relación con los demás. Por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje pueden ser elevadas como consecuencia de la relación social.
En este sentido, señala la autora argentina, que el hecho creativo es el resultado de una serie de simbolizaciones, vivencias y asimilaciones de conocimientos, es una síntesis de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos. Sin aprendizaje no hay creatividad posible.
La actividad creadora aparece entonces como una forma de relación especial, ya sea entre los niños y el adulto o de los niños entre sí, con un claro valor educativo. Pero, la actividad creadora muchas veces no es considerada en nuestro sistema educativo como una actividad apropiada para el desarrollo de los aprendizajes en el aula ya que la mayoría de las personas creen que la creatividad o la creación es un “don” privativo de algunos elegidos a los cuales se los encuadra dentro de la categoría de artistas, talentos, descubridores, genios, etc. Puede afirmarse que esto no es así y para sustentarlo me remitiré a las palabras de L. S. Vigotsky “Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano.”5. Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, todos los seres humanosposeemos capacidad para la creación.
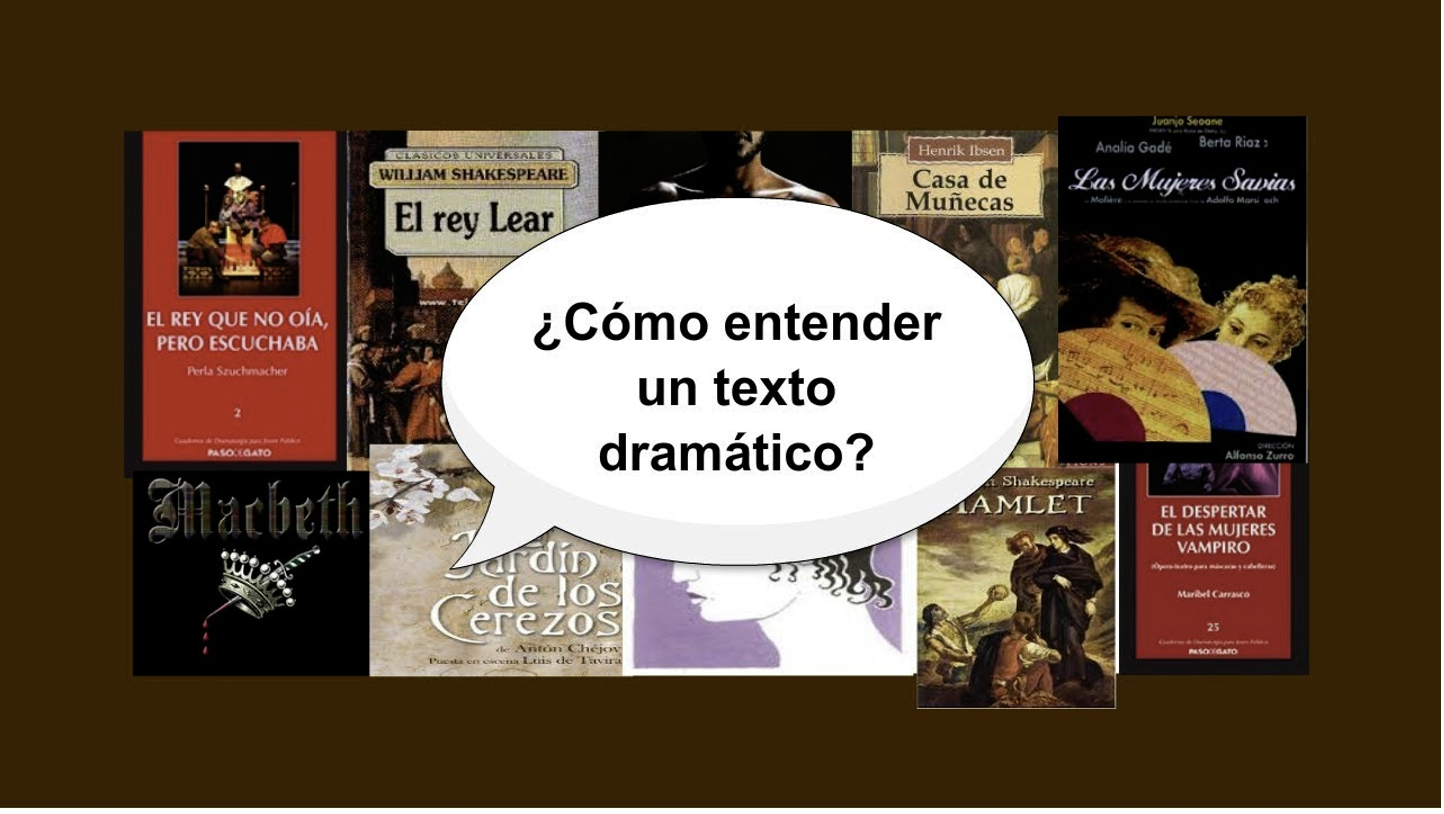
Recuperado de: Creative Commons (CC)
Los elementos que a continuación se señalan son tomados del texto de (Gómez M, 2018; pp. 253-265):
El primer paso consiste en la fase de análisis del hipotexto y la toma de decisiones, según cada obra; por ejemplo, la narrativa clásica se construye en base a un argumento y personajes normalmente bien definidos (Gómez M, 2018; pp. 257-258).
Por otra parte, García Barrientos (2014: 216) se basa en la citada distinción aristotélica sobre los dos modos de imitación para afirmar que la novela y el cine nos introducen en la ficción a través de la instancia mediadora de la voz del narrador y el ojo de la cámara. Por el contrario, el drama no utiliza mediador y la historia es presentada ante los espectadores de forma inmediata (en el aquí y ahora de la representación); destaca que esa inmediatez es la que determina la estructura peculiar de la obra dramática. La diferencia del texto dramático, respecto a los demás géneros literarios, es su destino espectacular. Sin embargo, un texto narrativo se puede convertir en dramático mediante una dramaturgia puesto que “la narrativización del drama es predramática”, en opinión de García Barrientos (2014: 217).
El texto dramático no es solo un género literario puesto que genera un tipo de espectáculo. El dramaturgo recuerda, a este propósito, que muchos textos literarios, como la novela o el ensayo, están escritos en forma de diálogo o incluyen alguna acotación, pero eso no implica que sean teatro.
Es preciso, con todo, ahondar un poco más sobre los elementos que configuran el texto dramático y lo diferencian de los otros géneros, específicamente, el narrativo. Hay que aludir, en primer lugar, como se ha dicho, al tiempo y al espacio, que tienen la particularidad de estar desdoblados en el teatro: los de la representación y los de la ficción. Seguidamente, el personaje, que asume el punto de vista o modo de “visión” del dramaturgo; en tercer lugar, la trama (caracterizada por ser sintética); y, por último, el discurso (diálogo). Estos serían los elementos constitutivos del texto dramático desde una perspectiva formal y los que lo diferencian de los demás géneros.El rasgo diferencial de lo dramático respecto de lo narrativo es la ausencia de la “voz”: no existe el “narrador” en dramatología. Las únicas voces en el teatro son las de los personajes que hablan, pero no cuentan, aunque en ocasiones pueden solo contar hablando, según García Barrientos (1991: 23).
El espacio es un constituyente o elemento representativo en el teatro, mientras en la narración no lo es, pues su espacialidad es solo “ficcional” sin pensar en su virtual representación. Jansen (1984: 259) establece un paralelo entre el espacio escénico y el narrador, ya que ambos elementos sirven de punto de acceso al texto dramático y al narrativo. Por tanto, el espacio teatral equivaldría a la voz del narrador en los textos narrativos. La diferencia radica en que los elementos del texto narrativo necesitan la voz del narrador para existir y ser contados; en el teatro esa capacidad la tienen los personajes, pero no nos referimos a los personajes del argumento de la obra, sino al hecho de ser visibles en el espacio de la representación dramática.
Con todo y lo anterior, en términos de aplicación, lo que se espera en esta unidad es que los estudiantes reconozcan que todo proceso pedagógico y/o profesional precisa de mecanismos dramáticos que configuren el campo epistemológico desde otra perspectiva. En este sentido, además de los recursos paralingüísticos, de la primera unidad, se precisan de recursos narratológicos y, en consecuencia, lingüísticos que complementen la propuesta paralingüística, verbi gracia, el embrague y desembrague narrativo.
![]() Recuerda Desarrollar las Actividades de la unidad
Recuerda Desarrollar las Actividades de la unidad
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial 4.0