Saberes Previos o Preguntas Orientadoras
- ¿Qué es una pedagogía emergente?
- ¿Por qué se dice que la eco pedagogía se convierte en una estrategia bioética?
- ¿Cómo la eco pedagogía mejora la comunicación?
- ¿Cómo emprender desde los saberes contextuales?
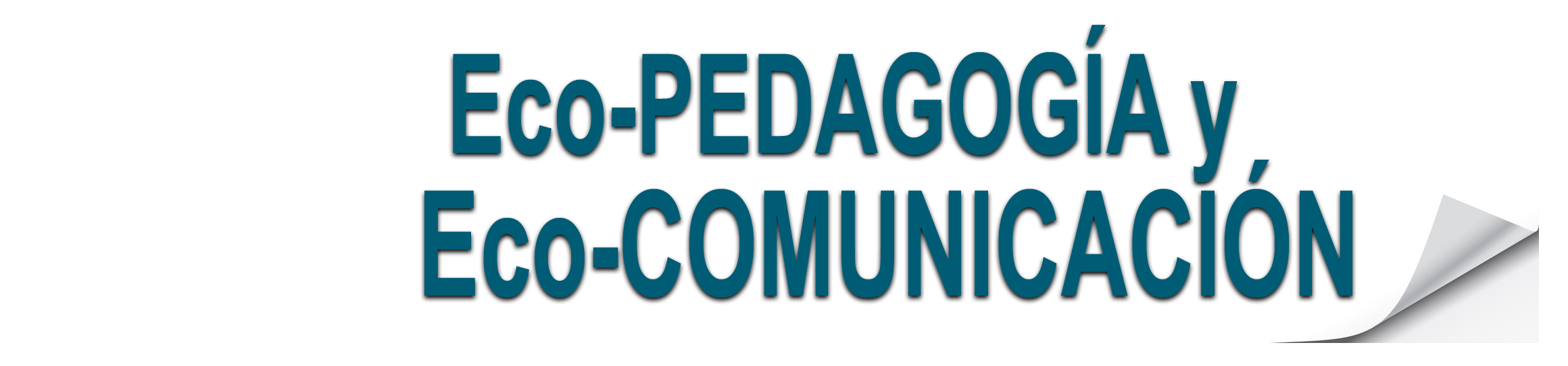

2.1.1 Pedagogías emergentes

Fuente: Melo (2018) - Recuperado de: Creative Commons (CC)
En la actualidad aparecen continuamente grandes iniciativas de cambio e innovación en el terreno educativo, a la noticia permanente de la llegada de pedagogías emergentes, que merecen análisis desde lo académico y otros contextos. Se iniciará precisando qué es innovación pedagógica, qué son pedagogías emergentes o qué podemos considerar pedagogías alternativas.
Es importante discutir el término innovación y las características que debería reunir cada propuesta educativa para ser considerada innovadora. Lo que sí se puede afirmar es que, en la mayoría de las ocasiones, la innovación educativa se asocia a tecnología. Con los descriptores “innovación educativa” y “tecnología” se recuperan 12.000 documentos en la biblioteca de la UCM. De estos, solo 40 pertenecen al campo de la informática y 1.900 pertenecen explícitamente al campo de la educación. Con los términos “innovación educativa” y “pedagogía”, solo 3.000. Por lo tanto, esos documentos los han publicado especialistas en educación escribiendo sobre tecnología y no escribiendo sobre innovación y pedagogía, aunque habrá que saber distinguir cuando la tecnología esconde una falacia en supuestas innovaciones que consisten en hacer con tablets lo mismo que ya se venía haciendo (Prats, Núñez, Villamor & Longueira, sf).
En segundo término, es difícil precisar características comunes que puedan definir qué es y qué no es una pedagogía alternativa, más allá precisamente de eso, de construirse como una alternativa a la escuela común tradicional. Es posible que lo que compartan todas las experiencias educativas situadas bajo este aspecto sea “la insatisfacción con la institución escolar tradicional-convencional y con los valores y contenidos dominantes, y la búsqueda de nuevos horizontes educativos y de nuevos modos de enseñar y aprender” (Carbonell, 2000).
Finalmente, las pedagogías emergentes no tienen por qué referirse a nuevas pedagogías.
Pueden suponer “visiones inéditas de los principios didácticos o, como suele ser más habitual, pueden beber de fuentes pedagógicas bien conocidas” (Adell y Castañeda, 2012). En realidad, “la mayoría de los elementos de instrucción de estas pedagogías no son “nuevas” estrategias de enseñanza, aunque podríamos decir que las asociaciones de aprendizaje activas que crean con los estudiantes son nuevas” (Gros, 2015, 63). Muchas de las estrategias de enseñanza defendidas hace un siglo por autores como Dewey, Montessori o Freinet, están comenzando a emerger y a afianzarse en las escuelas actuales (Prats, Núñez, Villamor & Longueira, sf).
2.1.2 Eco-pedagogía, reflexión desde el contexto
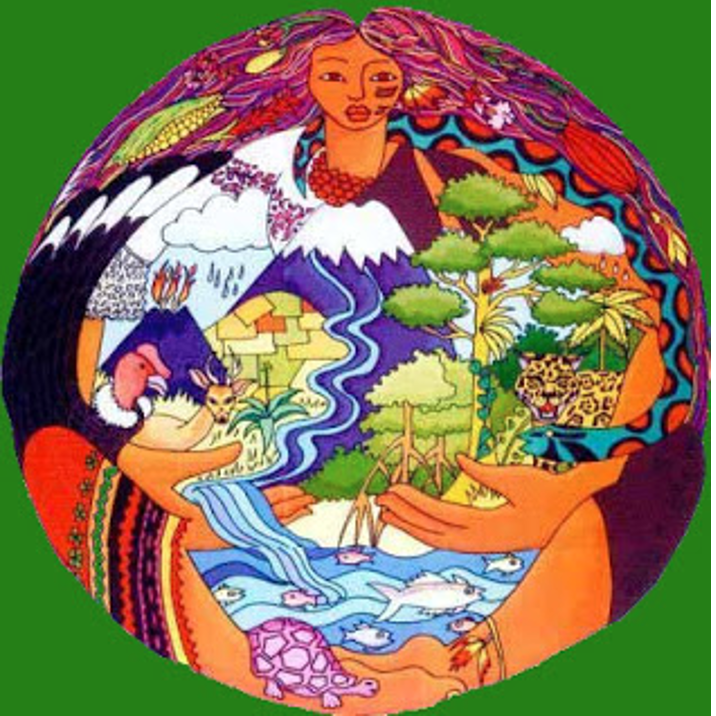
Fuente: Eco pedagogía (2019) - Recuperado de: Creative Commons (CC)
La eco pedagogía no trata solamente de educación ambiental, sino de una interacción entre la educación para el entorno, el desarrollo económico y el progreso social. No se trata de conservar el paisaje, sino la vida y las mejores condiciones de vida para todos. Gaston Pineau presentó el neologismo “eco formación”, al principio de la década de los ochenta, como un concepto que se refiere a la acción educativa especialmente “ecologizada”, es decir, que la educación debe estar anclada en la dinámica relacional entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, de manera que resulte sustentable en el espacio y el tiempo (Pineau, 2005). El trabajo de Pineau buscó el desarrollo y el crecimiento interior y personal humano partiendo del respeto a la naturaleza, es decir, de la ecología, tomando en consideración a la “otredad” y trascendiendo la realidad sensible (De La Torre, S, 2007).
El concepto de educación ambiental también ha evolucionado. Tradicionalmente se tenía como escenario de trabajo los aspectos físico-naturales desde planteamientos muy próximos a las ciencias naturales. Durante los años 70 se vincularon estos conceptos con las ciencias educativas, especialmente en conceptos generales de conservación de recursos, protección de la fauna y la flora, biodiversidad y uso razonable de recursos. Nuestra época reconoce que, aunque los elementos físico-naturales son parte incuestionable del medioambiente, las dimensiones sociales y culturales son el camino para gestionar una mejor relación y prevención de problemas medioambientales (Sarmiento, 2013).
La educación ambiental es un proceso dinámico en el que participan muchas personas e instituciones, que busca sensibilizar e informar la población para identificarse con la problemática ambiental global y local. Su objetivo fundamental consiste en promover la relación armónica entre la naturaleza y las actividades humanas; este propósito, esencialmente bioético, apunta a lograr una cultura de conservación, en la que se aplique en todos sus procesos productivos, técnicas limpias en consonancia con la posibilidad de un desarrollo sostenible (Sarmiento, 2013).
Es un hecho que la educación ambiental depende de los sistemas educativos de cada país. La UNESCO ha pretendido procesos de institucionalización por medio de programas, como el PNUMA, que son ejemplos de apuestas institucionales por tratar problemas ambientales desde las aulas, como una materia básica de un currículo teórico y sobre todo práctico que debe impregnar toda la sociedad. Lo prioritario consiste en que los Estados asuman el compromiso educativo respecto de las relaciones de las personas con el medio ambiente.
El eje conceptual de estas iniciativas pedagógicas consiste básicamente en el fomento de la reducción de residuos, el ahorro energético, la reducción de contaminación, la restauración y mejora como procesos de educación que podrían estar insertos en centros educativos, desde la primera infancia hasta el nivel universitario.
A su vez para Medina (2013), la eco pedagogía interrelaciona contenidos que logren objetivos naturales, sociales y económicos en el marco del triángulo de la sostenibilidad que puede ser resumido así:
a) Sobre el medioambiente
b) Sobre el desarrollo económico global
c) Sobre el progreso social universal
2.1.3 Eco- pedagogía y eco-comunicación

Fuente: Foto de archivo - Brillante conceptual mundial bola colección: eco, comunicación, amor y tecnología (Sf)- Recuperado de: Creative Commons (CC)
Para Morín (1994), la eco-comunicación es el estudio de las múltiples interacciones que constituyen la organización compleja de un determinado nicho o hábitat ecológico, es decir, la relación entre los seres vivos entre sí y con su medio ambiente. Si tenemos en cuenta el nivel de nuestro hábitat humano, el planeta tierra y sus previsibles consecuencias, es cada vez más necesario tomar conciencia de hasta qué punto al tiempo que hemos controlado la naturaleza nos hemos ido haciendo cada vez más dependiente de ella.
La eco-pedagogía debería guardar una relación estrecha con la comunicación y es por ello que desde las aulas de clases el docente debe propender desde cualquier asignatura que desarrolle en promover el cuidado hacia la naturaleza y hacer uso de los contextos naturales para explicar sus clases incorporando elementos naturales de cada contexto que realcen el valor de cada ecosistema, la escuela debe propender porque los estudiantes conozcan a profundidad la naturaleza y la protejan de los distintos riesgos que existen, adoptando posturas críticas y de defensa ante el medio ambiente.
2.2.1 Conceptualizando sobre emprendimiento desde saberes propios
Para Ovalles-Toledo, Moreno, Olivares y Silva (2017), en muchos países la demanda de trabajo es cada vez más grande, la población crece a un ritmo más acelerado de lo que crece sus economías, por lo que resulta difícil que el sector privado pueda atender esta demanda. La incertidumbre económica que se está generando es cada vez mayor, conduciendo a una problemática social cada vez más grande (desempleo, marginación, violencia, entre otros), siendo una alternativa que se ha ventilado en los últimos años, la promoción por parte de instancias gubernamentales en sus diversos niveles, la formación del emprendimiento como estrategia para crear y desarrollar capacidades creativas y las habilidades necesarias para proyectos que promuevan el autoempleo.
Desde esta perspectiva, los gobiernos han visualizado que al apoyar actividades de emprendimiento motivan el incremento en actividades productivas, de esa forma tratan de subsanar los rezagos y demandas que la sociedad exige en cuanto a empleos y ocupación como mecanismo para combatir la pobreza; para eso establecen programas con el fin de proporcionar recursos y capacitación, lo cual tiene un impacto en el desarrollo de habilidades y capacidades de la población. Salinas & Osorio, (2012:5) afirman que, “para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos, sino también innovación, se requiere la convergencia e integración “cuatripartita” entre Universidad, Estado, Comunidad y Empresa”.
En este sentido, es fundamental construir escenarios cooperativos capaces de generar alternativas productivas múltiples; generar y fomentar una cultura emprendedora fundamentada en el desarrollo de competencias que despierten la creatividad y la responsabilidad social de crear nuevo valor en las prácticas que emprenda e involucren a otros; que, según Moreno, et al, (2017) le corresponde a la universidad un rol importante a la hora de impulsar el emprendimiento social.
Emprendimiento: Alternativa de desarrollo social
Los gobiernos han visualizado que apoyar actividades de emprendimiento origina un incremento en actividades productivas, con lo cual se busca enmendar los rezagos y demandas que la sociedad exige en cuanto a mejores condiciones de vida, entendiendo que la creación de empleos atiende esa necesidad. Para Stiglitz (2006), la intervención del Estado para reducir las grandes desigualdades en el ingreso y reducir los elevados niveles de pobreza ha sido menos eficaz de lo que se supondría, aunque se reconoce que su intervención es muy necesaria. Como afirma Salgado-Banda, (2007), el estudio de la iniciativa emprendedora no ha sido una tarea fácil. Ha significado diferentes cosas para diferentes personas, incluso entre los estudiosos dentro de la misma disciplina. ¿Por qué hay tanto interés en la iniciativa emprendedora? La respuesta sin duda es que casi todo el mundo considera que la iniciativa emprendedora juega un papel decisivo en el círculo virtuoso del crecimiento económico.
Sobre esto mismo, Moreno & Olmos (2010) exponen que la actividad emprendedora de los pueblos está delimitada por las condiciones económico-sociales que impiden o motivan la creación de empresas. Estas condiciones permiten limitar o multiplicar el desarrollo de las instituciones generadoras de riqueza. Las condiciones sociales influyen en las capacidades personales como la iniciativa emprendedora y el liderazgo, y es el conjunto de estas condiciones sociales y las capacidades personales lo que permite que las instituciones crezcan. Desde la perspectiva de Echeverry y Morcardi (2005), en el campo organizacional se ha venido tratando de fortalecer a las empresas desde el aspecto económico, de tal manera que se maximice su capacidad de gestión y de negociación para que sean competitivas en los mercados dinámicos, atendiendo la calidad de vida de los participantes y sin descuidar el aspecto central que es el capital, a fin de que sea posible lograr la construcción de una economía eficiente y equitativa, esto quiere decir una economía social.
El emprendimiento surge dentro de lo social, y desde el punto de vista económico no ve más que una dimensión de la oportunidad. Mientras que el espíritu emprendedor es promulgado socialmente, utilizando actores socialmente informados a participar en un medio que puede ser entendido socialmente. Además, los procesos de emprendimiento tienen resultados sociales que bien pueden ser tan importantes como los resultados económicos. Por lo tanto, se sostiene que el efecto social desempeña un papel en varios niveles diferentes de análisis (Korsgaard & Anderson, 2011). Sobre esto mismo, Stripeikis (2011) afirma que el desarrollo de la capacidad emprendedora estimula importantes beneficios tanto económicos y sociales. Por consiguiente, el espíritu emprendedor no sólo es una fuerza impulsora para la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento; sino que también contribuye a la realización personal y el logro de los objetivos sociales.
Identificar las habilidades y capacidades del emprendedor
Conocer cuáles son las habilidades y capacidades que caracterizan a los emprendedores sirve para comprender que existen habilidades intrínsecas en las personas, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Social, Enterprise Knowledge Network; “Gestión efectiva de emprendimientos sociales. Lecciones extraídas de empresas y organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica” Bid y Sekn, (2006), citados por Radrigán, Davila y Penaglia (2012) comentan que hay dos habilidades necesarias, que deben tener en un inicio las personas que desean realizar un emprendimiento; como primera medida se hace mención de la habilidad emprendedora, la cual se define como la capacidad de un individuo para identificar y aprovechar oportunidades que le permitan iniciar un emprendimiento, independientemente de los recursos que tenga bajo su control. Y en segundo lugar encontramos la habilidad de diagnóstico, la que se define como la capacidad para estudiar con rigor y comprender el conjunto de causas y consecuencias, en el corto, mediano y largo plazo, de los problemas sociales que aquejan el entorno.
Para Henry et. al, (2005) citados por Elmuti, Khoury & Omran (2012), mencionan que, para ellos, las habilidades que se requieren por los emprendedores se dividen en tres categorías distintas: habilidades técnicas, habilidades de gestión empresarial y habilidades emprendedoras personales. Las habilidades técnicas incluyen la comunicación oral, la gestión técnica y habilidades de organización y escritos. Habilidades de gestión empresarial son las habilidades de gestión, como la planificación, la toma de decisiones de marketing y contabilidad. Los emprendedores también deben tener habilidades personales como la innovación, la asunción de riesgos, y la persistencia.
El espíritu empresarial es el proceso de creación de valor que conecta las habilidades y la actitud de los empresarios con dos tipos de eventos: la incautación y/o la creación de oportunidades de negocio en el entorno externo, respectivamente, el aprovechamiento de las oportunidades identificadas y evaluadas en términos de los recursos asignados y los riesgos asociados (Antonie & Emőke-Szidónia, 2012).
Es así como para Ovalles-Toledo, Moreno, Olivares & Silva (2017), les resulta complejo tratar de responder si el emprendedor se hace o nace, ante esto, Martínez (2016) señala que la experiencia, la formación, la educación junto con la combinación de rasgos psicológicos pueden caracterizar a un emprendedor, sin embargo, la experiencia no es factor condicionante para emprender ya que cada vez más se evidencian mayores iniciativas de emprendimiento en la población joven.
En este orden de ideas la innovación también caracteriza al emprendedor, por lo que emprender hoy en día es innovar, es cambiar una forma de hacer lo que siempre se ha hecho de la misma manera, y sobre todo es asumir que el desarrollo es un proceso continuo de aprendizaje, que nada ya es permanente y que la única forma de crecer es cuestionando las formas tradicionales de hacer, de pensar y hasta de ser. Este término es aplicable para personas que huyen de las rutinas y que buscan la novedad. Harper (1991) citado por Alcaráz (2011) define al emprendedor como una persona capaz de detectar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio; es decir, tiene la virtud de detectar o manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza (Ovalles-Toledo, Moreno, Olivares & Silva, 2017).
![]() Recuerda Desarrollar las Actividades de la unidad
Recuerda Desarrollar las Actividades de la unidad
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial 4.0